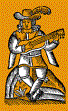|
|
Rubio Marcos, El’as. ÒUna autobiograf’a
etnogr‡fica. Vida, aventuras y obra de un historiador de la cultura
tradicional burgalesaÓ. Culturas
Populares. Revista Electr—nica 6 (enero-junio 2008). http://www.culturaspopulares.org/textos6/articulos/rubio.htm ISSN:
1886-5623 |
Una autobiograf’a etnogr‡fica. Vida,
aventuras y obra de un historiador de la cultura tradicional burgalesa
El’as Rubio Marcos
Resumen
Descripci—n de la vida y la obra, por Žl mismo, del etn—grafo de Burgos
El’as Rubio Marcos. Reflexi—n sobre sus objetivos, sus ideas, sus mŽtodos, los
frutos de su trabajo, sus publicaciones.
Palabras clave: El’as Rubio Marcos.
Burgos. Etnograf’a. Trabajo de campo. Fotograf’a etnogr‡fica.
Abstract
Life and works, narrated by
himself, of El’as Rubio Marcos, ethnographer of the province of Burgos (Spain).
Reflexions about his aims, ideas, methods, results of his work, publications.
Keywords: El’as Rubio Marcos. Burgos. Ethnography.
Fieldwork. Ethnographical photography.
|
N |
ac’ el 27 de marzo de 1944, en
Villaespasa, un pueblecito del Alfoz de Lara, de la provincia de Burgos, en
cuyo entorno, de grandes resonancias hist—ricas, se encuentran tambiŽn diversos
yacimientos arqueol—gicos, entre ellos una ciudad romana enterrada, varios
d—lmenes y el castillo de Fern‡n Gonz‡lez que luego fue casa de los se–ores de
Lara.
Apenas
ten’a dos a–os cuando del pueblo me trajeron a la capital, por lo que me
considero hombre de ciudad. Pero de una ciudad cuya vida, en los tiempos de mi
ni–ez y adolescencia, y en el barrio donde me criŽ, arrimado al campo, se
parec’a mucho a un entorno rural. Baste se–alar que junto a la calle en la que
viv’a hab’a otra que se llamaba Barriada de los Labradores.
Mi
padre muri— siendo yo muy ni–o, y poco o nada oral heredŽ de Žl, aunque s’
muchos libros, pues fue un intelectual de su tiempo (fue directivo de un Ateneo
catal‡n y escribi— muchos art’culos en este idioma). Y a mis abuelos no les
lleguŽ a conocer. Fue œnicamente mi madre la que me transmiti— alguna ense–anza
sobre la cultura popular de su pueblo.
De
ni–o, no tuve demasiado contacto o v’nculo con el mundo rural propiamente
dicho, aunque s’ con la de un Burgos que, en los a–os de mi infancia (1944-1956),
ten’a en algunos barrios bastantes similitudes con la vida de los pueblos.
Hab’a actividades que hoy nos parecer’an totalmente rurales, como el circular
de los carros por las calles, en lugar de coches, las procesiones, los bailes
callejeros, el engalanamiento de animales en la festividad de San Isidro, etc.,
etc.
Recuerdo
bien a los ciegos que cantaban coplas en torno a los mercados, a los
adivinadores, a los charlatanes...
Recuerdo
algunos juegos de mi infancia, como El Bote, El Guincho, La Tala, El Gu‡, Punz—n,
tijerillas, ojo buey, A la una saltaba la mula, Tres nav’o
en
el mar,
por citar solo algunos. La mayor’a los cultiv‡bamos en la calle. Recuerdo
tambiŽn algunas costumbres urbanas de los a–os cincuenta y algœn peque–o
ejemplo de literatura oral que me ense–— mi madre: algœn trabalenguas, algunas
costumbres de la vida de su pueblo. Aunque bien es cierto que le hice muy poco
caso, algo que ahora lamento profundamente. Lo poco que recuerdo es porque me
lo repiti— una y mil veces.
Trabalenguas (homenaje a mi
madre)
Compa–ero,
compra poca capa parda,
que
el que poca capa parda compra,
poca
capa parda paga.
Yo
que poca capa parda comprŽ,
poca
capa parda paguŽ.
Mi interŽs por el folclore se
desarroll— a travŽs de un proceso muy lento. No lo podr’a explicar sin tener en
cuenta mi pasi—n innata por la naturaleza y por la aventura, seguramente
influido por las lecturas de mi ni–ez y adolescencia. Novelas de V’ctor Hugo,
abundantes en mi casa gracias a mi padre, gran seguidor del escritor galo;
todas las novelas de Tarz‡n, que mi progenitor coleccion— del peri—dico catal‡n
La Vanguardia; las de Julio Verne, as’ como relatos de los conquistadores
espa–oles en AmŽrica (que le’ en la Biblioteca Pœblica del Paseo del Espol—n) o
las distintas colecciones de
c—mics de los a–os cincuenta, que adorŽ, fueron mis lecturas preferidas en mi
ni–ez y adolescencia, y seguramente las que habr’an forjado mi afici—n por la
Historia y mi car‡cter so–ador.
PRIMERA ETAPA:
ESPELEOLOGêA Y ARQUEOLOGêA
A todo ello vendr’an a sumarse mis
aventuras e investigaciones espeleol—gicas. Desde los diecisiete, y durante una
quincena de a–os (1963-1978), pertenec’ al Grupo Espeleol—gico Edelweiss,
dependiente de la Diputaci—n Provincial de Burgos. Este es uno que, al contrario
de otros grupos espeleol—gicos, que solo buscaban, o buscan, el placer de la
aventura por la aventura, se dedicaba en aquellos tiempos, con rigor, al
estudio de las grutas en todos sus aspectos: topogr‡fico, arqueol—gico,
geomorfol—gico, biol—gico, etc., etc. No pod’a ser de otra forma, ya que al
Edelweiss le cupo en suerte la gran tarea de explorar e investigar el complejo
c‡rstico de Ojo Guare–a, que con sus actuales 120 kil—metros de desarrollo, es
el m‡s extenso de Espa–a y uno de los mayores del mundo.
De igual modo, mi paso
por otro grupo de espeleolog’a en el Pa’s Vasco (Eibar, 1963-1968), en el que
tuve la gran suerte de compartir exploraciones con algunos etn—grafos y
naturalistas vascos (Leizaola, Teller’a, admiradores y seguidores del padre Barandiar‡n)
que practicaban tambiŽn la espeleolog’a, fue determinante para mis posteriores
dedicaciones.
Recorrer primero la
geograf’a del Pa’s Vasco y despuŽs la de Burgos, de exploraci—n en exploraci—n,
fue mi bautismo como entrevistador de lugare–os, ya que era preciso el contacto
y el interrogatorio para la localizaci—n de las cuevas y simas.
Dentro
del mencionado Grupo Edelweiss, en la dŽcada de los setenta, hab’a una secci—n
dedicada a la arqueolog’a. Una secci—n que capitaneaba el arque—logo burgalŽs,
ya fallecido, JosŽ Luis Uribarri, de quien recib’ grandes ense–anzas en aquella
materia, y a quien, en cierta medida, debo tambiŽn mis capacidades de imaginar
y de so–ar, si es que esto œltimo no fuera genŽtico en m’. Durante algunos a–os
la arqueolog’a fue otra de mis pasiones. Y el hecho de haber sido descubridor o
codescubridor de important’simos yacimientos, como pinturas, grabados rupestres
y huellas de pies descalzos prehist—ricas, me marc— para siempre, y fue un
enorme acicate para que ya no abandonara nunca mis investigaciones en el medio
natural y rural.
De mi Žpoca
espeleol—gica dejŽ memoria escrita en art’culos de prensa y en mi primer libro:
30 A–os de exploraciones (1951-1980).
Memoria del Grupo Edelweiss (Excma. Diputaci—n Provincial de Burgos, 1980)
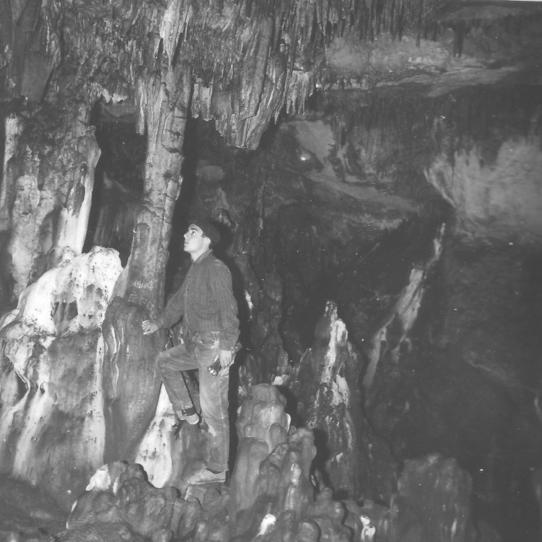
Mi primera exploraci—n.
Covanegra (Hontoria del Pinar), 1962

Navegando en Cueva Racino.
Villamart’n de Sotoscueva (1970)
SEGUNDA ETAPA: LOS EREMITORIOS Y LAS
IGLESIAS RUPESTRES
Tras la actividad espeleol—gica, vinieron
los trabajos en superficie. Durante la actividad de campo, en busca de cuevas
naturales, hab’an salido a mi encuentro otro tipo de cuevas que despertaron
grandemente mi curiosidad: las artificiales o excavadas por el hombre.
InvestiguŽ, levantŽ planos, me documentŽ sobre ellas y sobre los monasterios y
la historia de los primeros cristianos Y fue as’ como, tambiŽn en 1980,
publiquŽ mi primer trabajo sobre iglesias rupestres y eremitorios
alto-medievales de Burgos. Fue un nuevo proceso exploratorio, tuve que recorrer
de nuevo los mismos o parecidos caminos. Los nombres de aquellas cuevas eran de
por s’ sugerentes: Cueva de la Vieja, Cueva de las Monjas, Cueva de San Pedro,
Cueva de los Moros, etc. VislumbrŽ que detr‡s de aquellas denominaciones se
encontraba una historia, una leyenda, y quise saber el por quŽ de las mismas. Y
si ya en la toponimia de las cuevas naturales pude reconocer cosas y hechos
portentosos, fue con los eremitorios cuando me iniciŽ en el universo de las
tradiciones.
De esta Žpoca dejŽ
huella impresa en distintos art’culos de prensa, as’ como en los libros
Eremitas en el norte de Burgos (KAITE 2.
Estudios de espeleolog’a burgalesa. Caja de Ahorros Municipal de Burgos.
Burgos, 1981).
Monjes y eremitas. Santuarios de roca
del sureste de Burgos (Temas Burgaleses n¼ 1 Excma. Diputaci—n
Provincial de Burgos, 1986).
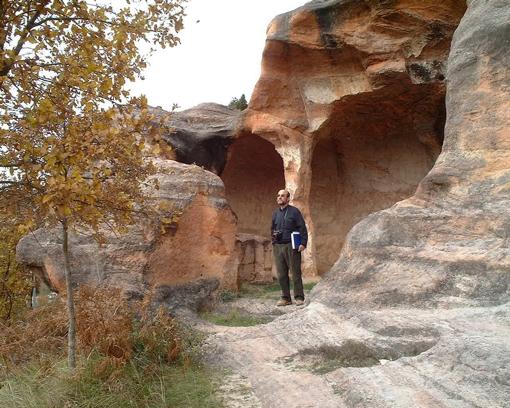
En la cueva de San Pedro, iglesia
rupestre del valle de Manzanedo (2003)
TERCERA ETAPA: EL ALBUM DE CASTILLA Y
LEîN, AMOR POR LA REGIîN
En 1985 se me propuso realizar un trabajo
divulgativo sobre el paisaje y el arte de la regi—n castellano-leonesa, en
forma de ‡lbum de cromos para escolares, patrocinado por la Junta de Castilla y
Le—n. Fue un reto al que me resist’ durante un tiempo, pues no me cre’a
capacitado para llevarlo a cabo, dada su complejidad. Al final, con una osad’a
sin l’mites, sucumb’, lo cual siempre he agradecido, pues me abri— las puertas
de un mundo desconocido y maravilloso. RepasŽ la Historia, estudiŽ todo el arte
de Castilla y Le—n, desde la Žpoca romana hasta el neoclasicismo, pasando por
los visigodos, los ‡rabes, el rom‡nico, el g—tico, el barroco.... Constru’ un
gui—n, viajŽ junto con mi hermano fot—grafo por toda la regi—n recorriendo
miles de kil—metros, durante dos a–os; dorm’ en viejas posadas, en palacios renacentistas,
al pie de castillos y ermitas, en el hotel de las estrellas; conoc’ casas
fuertes, descubr’ abad’as y monasterios perdidos, en pie y arruinados, sent’ el
escalofr’o del batir de espadas en llanuras sin fin, del rom‡nico m‡s sombr’o;
me maravillŽ con la luminosidad de las b—vedas estrelladas y cimborrios...; me
enamorŽ del paisaje y de los cielos castellanos, de los terrones de sangre del
camino de Santiago, de sus pueblos amurallados en oteros. SudŽ tinta para
hilvanar, resumir en tres l’neas de texto lo que en justicia deb’an haber sido
gruesos tratados de historia y de arte.
Aquellos trescientos
peque–os textos del ‡lbum, al pie de bell’simas fotograf’as, sirvieron para que
naciera un amor: el que ya desde entonces profeso por Castilla y Le—n.
Album. Historia y arte. Arquitectura
popular. Pueblos y paisajes de Castilla y Le—n (Junta de Castilla y
Le—n. Consejer’a de Cultura y Bienestar Social. Santiago Garc’a, Editor. Le—n,
1990).
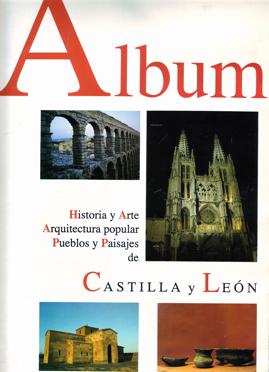
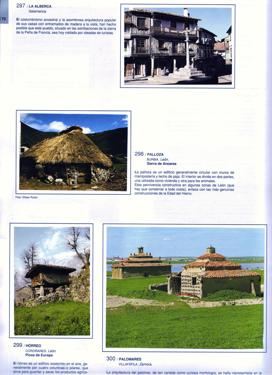
Trabajando en el ‡lbum de Castilla y
Le—n aprend’ a amar la regi—n
CUARTA ETAPA: EL PERIODISMO, LA
ARQUEOLOGêA INDUSTRIAL, LA ETNOGRAFêA
En 1989 comencŽ mi colaboraci—n con el
extinto Diario 16 Burgos, que habr’a de convertirse en portavoz de todas
mis inquietudes investigadoras y literarias durante casi diez a–os, como lo fue
despuŽs el peri—dico Burgos 7 D’as, aunque en menor grado y tiempo. A
directores como JosŽ Luis Estrada, Pachi Larrosa o RubŽn de la Fuente, que
siempre me animaron y acogieron con entusiasmo mis reportajes, debo una gran
parte de todo el trabajo hecho en esta etapa.
En
Diario 16 Burgos escrib’ sobre temas nunca tocados en Burgos, abr’ nuevos
campos de investigaci—n. Uno de ellos, el de la arqueolog’a industrial, otra de
mis grandes pasiones. La historia de los balnearios y de los cines
desaparecidos, de las diligencias, de los salineros, del alumbrado, de las
ferrer’as, de los trenes de vapor, de los caleros, de los resineros... y de
otras muchas actividades fenecidas, vieron la luz, algunas en forma de serial,
en las p‡ginas de Diario 16 Burgos. Sin pretenderlo, la etnograf’a se hab’a
abierto ya paso en mi vida. Un nuevo repaso a la geograf’a provincial, y las
entrevistas con los testigos, ancianos en su mayor’a, para lograr hilvanar las
historias, eran ya parte indispensable de mi quehacer.
Del
trabajo hecho en esta etapa nacieron dos libros con un mismo t’tulo, los Burgos
en el recuerdo I y II. Los dos tomos son sendas
compilaciones de los art’culos publicados en dichos medios.
Fue
en aquel momento cuando me iniciŽ en el mundo editorial, cuando me embarquŽ en
una aventura de gran riesgo: la publicaci—n de mis propios libros. Una aventura
que habr’a de tener continuidad con la edici—n de nuevas publicaciones. A los Burgos
en el recuerdo siguieron la historia del cine y de las salas cinematogr‡ficas
desaparecidas en la capital burgalesa (La Linterna M‡gica); algo m‡s
tarde, otro sobre las fuentes de la provincia de Burgos (Arquitectura del
agua);
a continuaci—n otro sobre la despoblaci—n de la provincia en la segunda mitad
del siglo XX (Los pueblos del silencio), y finalmente otro
sobre la cultura de los pasiegos de Burgos (Pasiegos de Burgos. Los œltimos trashumantes).
Me
interesaban las historias cercanas, sacar del olvido, pese a su cercan’a
temporal, actividades fenecidas o a punto de fenecer. Me interesaba tambiŽn
involucrar, integrar en mis historias a personas que las vivieron, pues su
memoria y sus relatos pod’an dar una visi—n humana de la misma, algo para m’
totalmente imprescindible e irrenunciable. De ese modo, en todos mis trabajos,
hay una parte contada y otra parte de archivo. Compaginar la memoria oral y los
datos documentales de archivo ha sido siempre mi forma de actuar.
Para entonces, en esta
etapa de arqueolog’a industrial y etnograf’a, mi caminar por los pueblos de
Burgos era como una droga, algo sin lo que ya no pod’a vivir. Sent’a que la
vida en los pueblos estaba muriendo, que se estaba escapando, a pasos de
gigante, una forma de vivir, una cultura campesina de siglos, basada en la
supervivencia, que ya no habr’a de volver. Y yo era testigo de ello y quer’a
hacer de fedatario del drama, y me debat’a entre tomar partido por la
modernidad o por lo que estaba muriendo: sent’a la obligaci—n de rescatar algo
de aquel naufragio. Aœn hoy, cuando ya todo est‡ perdido, siento que pertenezco
m‡s a aquella cultura campesina que conoc’, y que quise, que a las tecnolog’as
sin cuento en las que navegamos ahora, con una marcha a mi modo de ver
desbocada.
Obras publicadas de edici—n propia:
Burgos en el Recuerdo I (Primera edici—n:
Burgos, 1992. Segunda edici—n: Burgos, 1999).
Arquitectura del agua. Fuentes de la
provincia de Burgos (Burgos, 1994).
La linterna m‡gica. Un siglo de
cinemat—grafo en Burgos (Burgos, 1995).
Burgos en el recuerdo II (Primera
edici—n: Burgos, 1998. Segunda edici—n: Burgos, 1999).
Burgos. Los pueblos del silencio (Primera
edici—n: Burgos, 2000. Sexta edici—n: Burgos, 2007).
Pasiegos de Burgos. Los œltimos
trashumantes
(Primera edici—n, 2004. Segunda edici—n, 2005).

En la fuente de Soto de Bureba (2004)

Corrales adosados en Castroceniza
Con Benito del Castillo (diciembre,
2006)
QUINTA ETAPA: LA TRADICIîN ORAL
Todo lo anterior fue allanando el camino
para lo que vino despuŽs: la recogida sistem‡tica de la cultura y tradici—n
oral de los pueblos burgaleses. En Los pueblos del silencio ya hab’a tenido
ocasi—n de recolectar algunas costumbres y leyendas campesinas, por lo que,
cuando me propusieron trabajar en el rescate y recopilaci—n de aquella cultura
que desaparec’a, ya estaba preparado para iniciar semejante y apasionante
aventura.
Un d’a, alguien lleg— de
Madrid y me calific— de folclorista, a pesar de que yo nunca me hab’a tenido
como tal, ni tampoco ahora, pues prefiero la calificaci—n de rescatador. Seguro
que le hab’an informado mal. Cuando estaba inmerso en la elaboraci—n del libro Los
pueblos del silencio, un amigo periodista, CŽsar Javier Palacios, me
present— a un amigo suyo, un tal JosŽ Manuel Pedrosa, quien, segœn se me
describi—, era un prestigioso fil—logo y uno de los grandes especialistas en
cultura sefard’. Pedrosa hab’a llegado a Burgos para asistir en un pueblo
serrano, Vizca’nos, a la boda de un amigo comœn. De modo que hicimos el viaje
juntos. All’ naci—, adem‡s de una extraordinaria relaci—n de amistad, el
proyecto de recogida de la tradici—n oral en la provincia e Burgos. Recuerdo
que su erudici—n me dej— totalmente fascinado en aquel viaje. El mundo que me
abr’a, tan cercano a los trabajos que yo llevaba hechos, as’ como su capacidad
de persuasi—n, hicieron que me fuera imposible negarme a la proposici—n que me
hac’a. Que fue as’ c—mo, por culpa de aquella boda en Vizca’nos de la Sierra,
nos conjuramos los tres para empezar con el rescate. Corr’a el a–o 1992; han
pasado 10 a–os y el resultado no ha podido ser m‡s fruct’fero: los tres
volœmenes de la Colecci—n Tentenublo.
Colecci—n Tentenublo. Obras de edici—n
propia:
HŽroes, santos, moros y brujas.
(Leyendas Žpicas, hist—ricas y m‡gicas de la tradici—n oral de Burgos) Poes’a,
comparatismo y etnotextos. Burgos, 2001.
Cuentos burgaleses de tradici—n oral.
(Teor’a, etnotextos y comparatismo). Burgos, 2002.
Creencias y supersticiones populares
de la provincia de Burgos. El cielo. La tierra. El fuego: Los animales. Burgos, 2007.
MƒTODO DE TRABAJO
Tantos a–os de contacto con los
habitantes de los pueblos, por los diversos temas investigados, de conocer su
idiosincrasia, de hablar con y como ellos, hicieron posible que terminara
creyŽndome uno de ellos. Por eso casi nunca tuve dificultades a la hora de los
acercamientos y de las entrevistas. Hay quien admira en m’ esa facilidad para
conectar con las gentes del medio rural, pero yo digo que eso, pese a mi
proverbial timidez, no es ningœn mŽrito teniendo en cuenta lo apuntado.
Mi mŽtodo de trabajo no
tiene nada de particular y siempre ha sido el mismo y con el mismo orden:
Elecci—n de tema a
investigar.
Casi siempre algœn tema provincial que me llamara la atenci—n y que no hubiera
sido tocado por otros investigadores, o que yo creyera que era de urgencia
investigar porque se corr’a el peligro de que desaparecieran informantes
imprescindibles para el hilvanado de la historia.
Prospecci—n
y trabajo de campo. Visita al lugar objeto de la investigaci—n, toma
de contacto con los protagonistas de la historia elegida, si los hubiere, o de
otros informantes que pudieran ofrecer el m‡s m’nimo detalle sobre el tema.
Toma
de datos. En
los
primeros tiempos, en peque–as libretas, mŽtodo lento y que imped’a una buena y
completa toma de datos; despuŽs, en grabadora de microcinta, con muchas m‡s
posibilidades para una buena entrevista.
Toma de fotograf’as y
bœsqueda de fotograf’as antiguas. La ilustraci—n con fotograf’as de todos
mis trabajos ha sido siempre una constante. Muchos de los temas tratados se
refieren a actividades fenecidas pero cercanas en el tiempo, por lo que era
presumible que habr’an de existir fotograf’as de Žpoca. Se trataba, en primer
lugar, de localizar esas fotograf’as entre los protagonistas, en el trabajo de
campo, y despuŽs en los archivos fotogr‡ficos de la capital. Puedo decir, a
este respecto, que casi siempre he tenido la m‡xima colaboraci—n de ambas
partes. Si alguien amablemente me dejaba una fotograf’a era con la promesa por
mi parte de que la devolv’a al poco tiempo, despuŽs de haber hecho una copia o de
haberla escaneado y pasada a mi ordenador. Y tengo que decir que siempre he
cumplido con las devoluciones.
Trascripci—n de los
datos obtenidos en el trabajo de campo. En los primer’simos
tiempos, a bol’grafo; durante bastantes a–os, mecanografiados con m‡quina de
escribir, y, finalmente, iniciado ya en la inform‡tica, pasados al ordenador.
La trascripci—n de las grabaciones obtenidas en cintas magnŽticas ha sido una
de las labores m‡s ingratas para m’, la m‡s pesada y la que m‡s tiempo me ha
ocupado. Y me parece oportuno se–alar aqu’, que aquella fatiga emocional que
conlleva escuchar varios relatos maravillosos en un d’a, de boca de los
entrevistados, indefectiblemente volv’a a repetirse en el momento de la
trascripci—n.
Grabaciones.
En
m‡s de una ocasi—n, utilizando la grabadora, perd’ parte o la totalidad de lo
narrado por el informante, bien por un mal uso de la misma, bien por un
despiste, casi siempre por culpa de una tecla en mala posici—n, la de pause. Es una de las
experiencias m‡s desagradables en mi trabajo de campo. Haber escuchado un
relato (un cuento, por ejemplo), con toda la atenci—n y emoci—n del mundo,
creyendo que se estaba grabando correctamente, y comprobar que al final nada
hab’a quedado grabado, es una de las situaciones con las que tuve que
enfrentarme en m‡s de una ocasi—n. La soluci—n: hacer repetir el relato al
informante, con el mal efecto que esto le puede causar, el enfado propio, y la
pŽrdida de la espontaneidad de la primera versi—n.
Una mala grabaci—n, bien
porque en el momento de la misma soplaba con fuerza el viento, o porque en
algœn momento se escuchaba el ruido de un tractor o de cualquier veh’culo de
motor que pasaba, o por las voces entrecruzadas de varios informantes hablando
al mismo tiempo, me ha obligado, en m‡s de una ocasi—n, a volver al lugar o al
pueblo de la entrevista para repetirla. Al final, terminas aprendiendo de los
errores, y por eso en cada salida te provees de todo lo necesario: de varias
cintas, de pilas de repuesto... Cuidas la elecci—n de un sitio seguro para
hacer la grabaci—n y bloqueas esa maldita tecla pause, que tantos
trastornos puede llegarte a causar.

Con Teodoro Conde,
extraordinario contador de cuentos y leyendas. (Urrez, 2005).
EDICIîN DE LIBROS
Sopesar la edici—n de un libro es siempre
un asunto complejo, y m‡s que complejo, delicado. Uno tiende a creer, dej‡ndose
llevar por la pasi—n, que el tema elegido por uno mismo para publicar va a ser
todo un Žxito. Pero a veces se acierta y otras no. En este sentido tengo que
decir que, si bien en mi caso las ediciones eran cortas, en no mucho tiempo
todas se fueron agotando, incluso segundas y terceras ediciones. Aunque, por
supuesto, la compensaci—n econ—mica siempre es rid’cula despuŽs de la enorme
dedicaci—n y capital empleados.
Hubo un primer tiempo en
el que algunas instituciones, despuŽs de mucha brega, llegaron a colaborar en
alguna edici—n. Pero estaba claro que llorar, implorar, esperar, no era lo m’o.
Por eso decid’ que, dada la rapidez con la que se suced’an mis trabajos, tendr’a
que ser yo el que afrontara el riesgo de publicarlos. Y es as’ como me vi
metido a editor con todas las bendiciones legales. ÁEditor de mis propios
libros! ÁEsa si es una verdadera aventura! Todo el mundo se sorprende de ello,
pero quŽ le voy a hacer, mi romanticismo me llev— a situaciones l’mite como
Žsta.
Una de mis grandes
satisfacciones como editor ha sido la de ver c—mo uno de mis libros, Burgos. Los pueblos
del silencio,
alcanzaba la nada desde–able cantidad de seis ediciones, un Žxito para una publicaci—n
de car‡cter provincial.
PROCESO DE LA EDICIîN
En lo que a mi caso se refiere, el
proceso de edici—n siempre es el mismo: recopilaci—n de materiales, elaboraci—n
de textos, entrega a la imprenta de los originales, incluidas las fotograf’as,
planos, documentos, etc., todo ello sin componer y dejado en manos de los
maquetadores de las imprentas, dada mi ignorancia en esas lides tan
especializadas de la inform‡tica. Bien es cierto, sin embargo, que siempre he
permanecido al pie de esa maquetaci—n, dando todo tipo de indicaciones para que
el resultado final fuera de mi total agrado. Resulta ocioso decir que todo este
proceso es muy laborioso, con toma de decisiones muy importantes, ya que se
trata de elegir portadas y contraportadas, formatos, tipo y gramaje de papel,
tintas, tipos y cuerpos de letra, selecci—n e intercalaci—n de fotograf’as en
los lugares m‡s convenientes, m‡rgenes, etc. etc., y siempre con dudas, y
siempre con el riesgo de cometer alguna equivocaci—n irreparable, pues los
duendes siempre corretean en el mundo de la edici—n. Una prueba, dos pruebas,
incluso tres pruebas, y todav’a existe el riesgo de algœn error por culpa de
esos duendecillos.
Respecto a la edici—n de
los tres volœmenes de la Colecci—n Tentenublo, los œnicos hechos en
colaboraci—n con otros autores, debo decir que no hubieran podido llevarse
acabo sin Internet, ya que los estudios comparativos fueron elaborados en
Madrid por el profesor JosŽ Manuel Pedrosa, de tal modo, que los textos iban y
ven’an de Burgos a Madrid a la velocidad de la luz, y a la inversa, hasta
llegar al estado de publicables. Tres autores, y cada uno viviendo en una
ciudad distinta (Madrid, Fuerteventura y Burgos), parecer’a un obst‡culo
insalvable para la confecci—n de los libros. Y, sin embargo, la existencia de
Internet facilit— la labor, hasta el punto de que en muy breve tiempo los
libros pudieron llegar a las librer’as.
TRABAJO Y EXPERIENCIAS DE CAMPO,
PERSONAS QUE ME CAUTIVARON
Cuarenta a–os de investigaciones dar’an
para llenar un libro en cuanto a experiencias y anecdotario se refiere. En
realidad, cada uno de los trabajos que tuve la suerte de emprender fueron para
m’ una aventura, algo excepcional. Pero no parece este el lugar m‡s adecuado
para enumerar o describir cada una de las experiencias y anŽcdotas que tuvieron
lugar en el transcurso de ellas. Baste con se–alar alguna de las que m‡s me han
impresionado y dejado huella.
Siete d’as bajo tierra
Una de mis grandes
experiencias es la de haber vivido bajo tierra, sin salida alguna al exterior,
durante siete d’as. Fue en la zona de Los Siete Lagos, del complejo c‡rstico de
Ojo Guare–a en 1964. El silencio absoluto, la falta de amaneceres y de
atardeceres, con noche continua, la pŽrdida de la noci—n del tiempo, que te
lleva a dormir horas y horas, progresivamente y sin control, es algo que solo
muy pocas personas han tenido ocasi—n de experimentar. Yo la tuve, y no s—lo
una vez, sino dos: la segunda en la expedici—n internacional que tuvo lugar en
el mismo complejo en 1971.
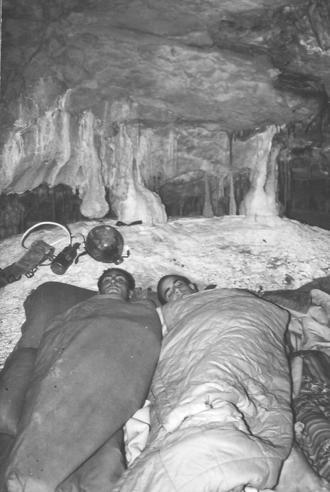
Siete d’as bajo tierra. Zona de los
Siete Lagos. Ojo Guare–a, 1964
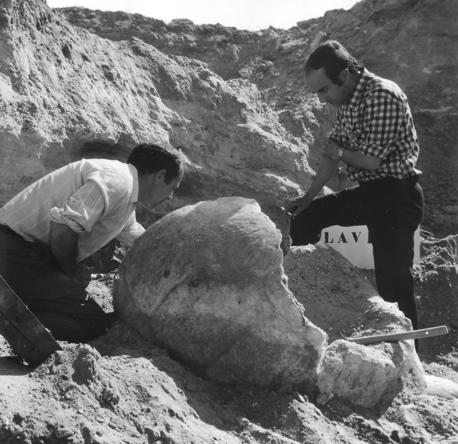
Con Aurelio Rubio, mi hermano mayor,
rescatando una tortuga f—sil en
Arcos de la Llana, 1969.
Mi vida espeleol—gica me
dio otras muchas satisfacciones. Una de las mayores, a la que ya me he referido
con anterioridad, fue la de haber sido codescubridor de ciertas galer’as,
inexploradas por el hombre moderno, con huellas humanas de pies descalzos de
15.000 a–os de antigŸedad. Resulta curioso, por lo dem‡s, que aquel hallazgo de
pisadas prehist—ricas en una cueva de Burgos coincidiera en el tiempo (julio de
1969) con la huella impresa que acababa de dejar en la luna el astronauta Neil
Armstrong. La emoci—n de aquel descubrimiento, en su momento dif’cil de
describir, resulta ahora, transcurridos casi cuarenta a–os, una misi—n
imposible.
Pero si mis vivencias y
descubrimientos subterr‡neos fueron ya enriquecedores en grado sumo, m‡s
enriquecedor, si cabe, ha sido (aœn lo es) el hecho de haber conocido a tantas
y tantas personas mayores que me transmitieron, y me transmiten, con total
entrega y generosidad, sus conocimientos y sabidur’a popular.
Durante una larga Žpoca,
la que dediquŽ a sacar a la luz la arqueolog’a industrial y otras actividades
fenecidas y pronto olvidadas, tuve ocasi—n de contactar, incluso de hacer
amistad, con personas que fueron testigos, y activos, de una Žpoca que se hab’a
ido sin hacer ningœn ruido y sin que nadie lo percibiera. Y as’, tuve la enorme
fortuna de conocer toda suerte de oficios y oficiales: a serenos de calle (ÒÁLas
11 y sereno!Ó), faroleros, maquinistas de locomotoras de vapor, ferrones de
principios del XX, buhoneros, trajineros, resineros, salineros, caleros,
canteros, chocolateros, fabricantes de boinas, de seda artificial, conductores
de diligencias... Una plŽyade de hombres y mujeres que hicieron historia, pero
que no estaban en la historia, con los cuales tanta deuda he contra’do. Y con
todos ellos, una aventura diferente.

Chuzo y llaves: los serenos, due–os de
la noche. Burgos, circa 1960
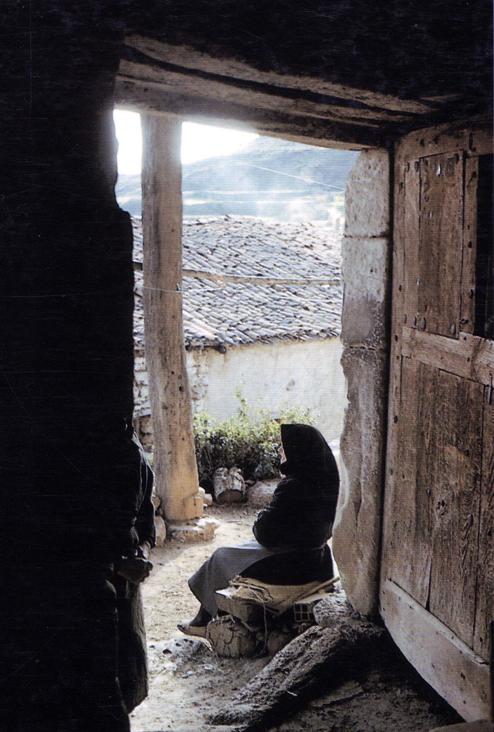
Viendo pasar la vida. Pinilla de los Barruecos,
circa 1985.
Acacio, soledad y nieve
Un d’a lleguŽ a Linares
de Bricia, un pueblecito casi abandonado del norte de Burgos, en busca de
iglesias rupestres y eremitorios, y me encontrŽ con Acacio ê–iguez, un hombre
que, despuŽs de haber trotado por el mundo, hab’a encontrado su lugar en ese
rec—ndito pueblo y viv’a, dedicado a la ganader’a, sin m‡s compa–’a que una
jaur’a de perros. En aquella ocasi—n, nos ense–— cuevas erem’ticas medievales
colgadas en grandes riscos de arena, a las que Žl nunca jam‡s crey— que alguien
pudiera acceder. Nos conocimos, nos apreciamos mutuamente desde aquel d’a, y
nuestra amistad dur— hasta su muerte en 2006. Extrovertido, fabulador,
imparable conversador, de lo divino y de lo humano, Acacio se convirti— pronto,
para m’ y para mi familia, en un referente humano de gran trascendencia. Sus
numerosas llamadas telef—nicas en la noche eran b‡lsamo para sus soledades, y
mis conversaciones con Žl al amor del fuego de la chimenea de su casa, fueron
un autŽntico deleite para m’. Con Žl aprend’ muchas cosas sobre las costumbres
de su pueblo y de su entorno, sobre los lobos que merodeaban no lejos de su
casa, y sobre sus d’as junto al naturalista FŽlix Rodr’guez de la Fuente, sobre
los maquis de la posguerra, activos por los montes de Bricia, sobre historias
reales o inventadas. Hablaba y no paraba de hablar, hasta que se quedaba
dormido inclinado hacia el fuego.
C—mo olvidar los d’as de
aislamiento que viv’ en su casa, incapacitado por la nieve para volver a Burgos
(marzo de 1993). Fueron seis d’as de soledades los que convivimos, sin m‡s
compa–’a que el aullar del viento y de los perros, de incesante nevar, de la
luz que se iba, del crepitar del fuego (ver ÒCautivos en la nieveÓ. Burgos
en el recuerdo II). Hasta siempre, Acacio, amigo. No sŽ si sabes que tu
pueblo ardi— el a–o pasado; claro, tœ ya no estabas para vigilar.
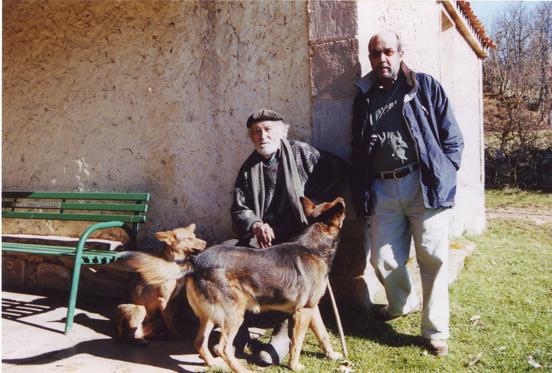
Con Acacio I–iguez en Linares de
Bricia, 2004.


Aislamiento con Acacio en la nieve.
Con el carro de bueyes llevamos la
hierba a las vacas diseminadas por el monte (Linares de Bricia, marzo 1993).

En la aldea solitaria, capeamos como
podemos el temporal.

El p—rtico de la iglesia, garaje
improvisado para seis d’as de aislamiento.
El ciego que sab’a la jerga de los
canteros.
En esta relaci—n de las
grandes satisfacciones que me dieron las personas que tuve la dicha de conocer
y entrevistar, no pod’a faltar la figura de Jesœs Fern‡ndez, ciego y
nonagenario en el momento de la entrevista y œltimo depositario de la jerga que
hablaron los canteros. C—mo olvidar su mirada vac’a, a medida que iba
transmitiŽndome su secreto mejor guardado: el lenguaje perdido que Žl mismo
utiliz— para comunicarse con los de su oficio. Solos en el jard’n, frente a
frente, tuve la impresi—n durante toda la entrevista de que me encontraba con
un francmas—n de los siglos medievales. Gracias, tresmo (maestro)
Jesœs, donde quiera que estŽs, por tu generosidad, por haberme dejado como
herencia tu lengua secreta, la mejor guardada.
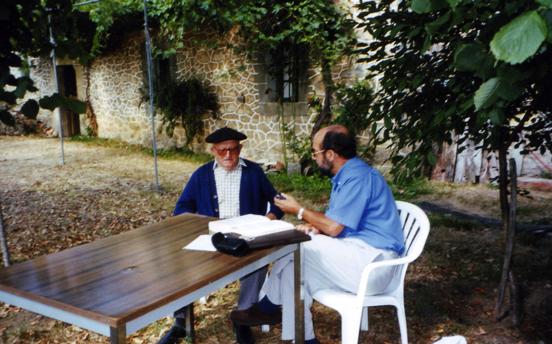
Con Jesœs Fern‡ndez, cantero de
Munilla. En Brizuela, 1998.
El Feo de Tord—mar, pastor, poeta y
contador de cuentos.
Sobre el puente de
Tord—mar, al pie de un miliario romano, tuve el enorme placer de entrevistar
por primera vez a Florencio D’ez. Eso fue en junio de 1992. De forma
sorprendente, quiere llamarse a s’ mismo El Feo (no porque sea m‡s feo ni m‡s
guapo que otros), y as’ es como se le conoce en su pueblo y en los de su
entorno. En aquella ocasi—n tuve la oportunidad de comprobar los vastos conocimientos
que sobre cultura tradicional pose’a. Pero sobre todo, me impresion— su
portentosa facilidad para componer poes’as, de cualquier tema: humano,
pol’tico, social... El Feo era (aœn lo es, afortunadamente) un torrente de
palabras, lo mismo compon’a mientras cuidaba los reba–os que tras una operaci—n
en el hospital; su cabeza bull’a a presi—n en todo momento. Escrib’a y no
paraba de escribir: del lobo que se comi— el cordero, de la enfermera que le
cuid— en el hospital o del periodista que le entrevist—... Y lo hac’a sobre
papel de envolver, sobre m‡rgenes de peri—dicos, sobre cartones, hojas
sucias... Todo lo escrito lo guardaba y guarda, y todo lo ense–aba, y ense–a...
Tiene un vasto archivo de poes’a en el arca on’rica de sus capacidades.
Pasaron muchos a–os
desde aquella entrevista y de nuevo volv’ a Tord—mar para reunirme con El Feo.
Esta vez para recabar de Žl cuentos tradicionales. Ten’a yo el presentimiento
de que, siendo tan creador, hab’a de ser por fuerza tambiŽn un archivo general
y buen transmisor de cultura popular. Y no me equivocaba. Florencio D’ez, El
Feo de Tord—mar, es uno de los mejores contadores de cuentos tradicionales que
he conocido. Pero su forma de transmitirlos tiene, adem‡s, una particularidad,
y es que todos sus cuentos, segœn Žl, son sucedidos reales y no cuentos, aunque
estŽn en el cat‡logo general de cuentos tradicionales del mundo.
Florencio
D’ez, en fin, es ya, m‡s que un informante, un amigo. Mis entrevistas con Žl en
su refugio de poeta, en un pic—n sobre la chopera del r’o Arlanza, son
recuerdos que enriquecen mi talega de los afectos. Gracias, Florencio, por tu
sabidur’a, por haberme dado tantos momentos de felicidad. Y lo acepto: tus
cuentos son vivencias reales, para nada ficci—n.

Con Florencio D’ez en el puente de
Talamanca (Villahoz.
Verano de 2004).
Carmen Alonso. El pueblo que sal’a a
buscar el d’a
Asist’ a su entierro en
Cantabrana en el a–o 2000. Ten’a entonces cerca del siglo. Carmen Alonso era
una de esas abuelitas bondadosas y entra–ables que uno hubiera querido tener
para s’, un personaje salido de uno de los cuentos maravillosos que ella misma
me contaba. Su prodigiosa memoria, su expresividad, su amenidad, pizca de
picard’a y facilidad para la narraci—n, me impresionaron en gran manera y me
hicieron ver en ella la imagen perdida de los viejos cuentacuentos de invierno
y chimenea. Sus largu’simos historias, que enlazaban argumentos de varios
cuentos a la vez, era una de sus principales caracter’sticas. Los cuentos de
Carmen eran una sucesi—n de hechos prodigiosos, cierto, pero sin duda, la
historia m‡s maravillosa y divertida que le escuchŽ, que jam‡s he escuchado,
fue la de los vecinos de un pueblo que sal’an con un carro de bueyes en busca
del d’a porque de lo contrario no amanec’a; y la del pueblo que segaba la mies
con martillo y escoplo porque sus vecinos no sab’an de la existencia de la hoz.
Millones de gracias, Carmen, por haberme descubierto ese mundo lleno de
fantas’a que llevabas dentro y que resucitaste para todos.

Con Carmen Alonso, excepcional contadora de
cuentos. Cantabrana, 1998.
Pe–ahorada, mi pueblo de adopci—n y
una experiencia de 30 a–os
La atracci—n, ya
confesada, que siempre he sentido por los pueblos y hacia el mundo natural y la
vida campesina, hizo que en 1976 adquiriera una casa en un pueblo cercano a la
ciudad de Burgos. Desde entonces han pasado m‡s de treinta a–os y he sido
testigo, junto con mi familia, de la despoblaci—n y de la desaparici—n de la
cultura genuinamente campesina a travŽs de mi pueblo de adopci—n. El Žxodo
hacia la ciudad cercana y la mecanizaci—n del campo hicieron que el proceso de
despoblaci—n fuera imparable en Žl. LleguŽ cuando hab’a casi ochenta
habitantes, y ahora, de aquellos, s—lo quedan seis. Pero durante todos los a–os
vividos en Pe–ahorada entrevistŽ a un buen nœmero de personas, algunas ya
fallecidas, grabŽ todo lo grabable, fotografiŽ todo lo fotografiable, todo lo
que de interŽs etnogr‡fico y antropol—gico pude encontrar, e investiguŽ en los
archivos. Bien podr’a decirse, entonces, que Pe–ahorada fue para m’ un campo
experimental. Y no exagero al decir experimental, pues no en vano he tenido la
ocasi—n tambiŽn de comprobar algunos de los portentos que acompa–an a las
creencias y supersticiones de la cultura tradicional. Desde lo alto de un monte
de mi pueblo adoptivo pude corroborar, por ejemplo, que el sol sale dando
vueltas en la ma–ana de San Juan. He comprobado tambiŽn que, hechas con rigor,
las caba–uelas de agosto son elementos certeros para predecir el tiempo
meteorol—gico que va a venir. E igualmente puedo dar fe de que cuando las
grullas regresan en bandadas hacia el norte es que el invierno ya ha pasado.
Otras prodigios comprobados podr’a contar, pero no ser’a este el sitio m‡s
indicado.
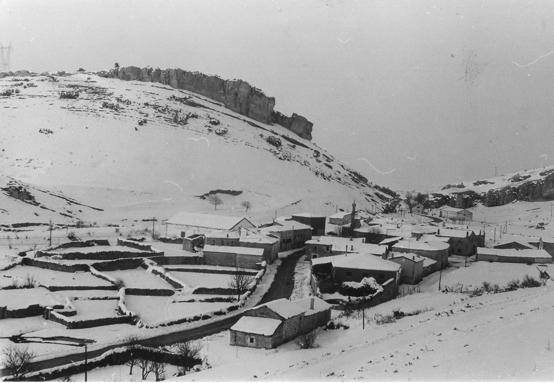
Pe–ahorada, mi pueblo de adopci—n. 1984.

Lavadero de Pe–ahorada. Mis amigas
Gloria y Marcelina, circa 1985.
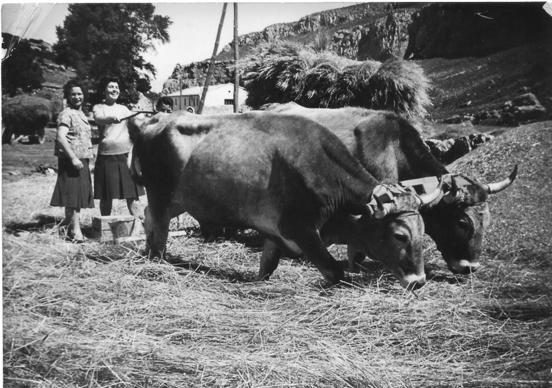
Trilla en la era. Pe–ahorada, 1963.
Los pueblos del silencio
No estar’a completa esta
autobiograf’a etnogr‡fica sin la inclusi—n de mis experiencias durante el
trabajo de campo en el libro Los pueblos del silencio. Esta es, sin
duda, mi mayor aventura. Haber visitado en solitario 64 pueblos vac’os, algunos
arruinados, otros todav’a con muebles en las casas, se–al de una reciente
huida, es una de las experiencias m‡s tristes y conmovedoras que he tenido
ocasi—n de vivir. Iglesias abiertas convertidas en establos, arcos rom‡nicos
desmochados, arcas, armarios y alacenas revueltos por los cacos, papeles,
documentos y fotograf’as por el suelo, era un espect‡culo al que, despuŽs de un
primer momento inicial de depresi—n, en el que hasta lleguŽ a creer que no
podr’a seguir adelante con el proyecto, pude acostumbrarme, podr’a decirse que
hasta hice callo, si se me permite la expresi—n.
Bien
es cierto, sin embargo, que este trabajo tuvo una segunda parte menos triste y
positiva, dir’a que m‡s alegre, que fue la de encontrarme con muchos de los
habitantes que ocuparon los pueblos abandonados. Tuve y tengo, en este sentido,
la agradable impresi—n de que parec’a que todos hab’an estado esperando la
visita de alguien que recuperara la memoria del pueblo de sus amores. Lo
llevaban tan dentro de s’ que notŽ en todos un cierto sentimiento de
culpabilidad por haber tenido que dejar el tesoro que m‡s quer’an, el lugar y
la tierra que les vio nacer y que cobijaba a sus seres m‡s queridos. Al menos
alguien, creyeron, se iba a ocupar de rescatar su memoria herida. A algunos los
encontrŽ en pueblos cercanos al suyo, a otros en la capital; los hubo tambiŽn a
quien tuve que buscarlos en provincias lim’trofes. Todos fueron piezas vitales
para recomponer la historia m‡s reciente de los pueblos. Con su narraci—n, con
sus descoloridas fotograf’as, todos dieron calor humano al libro de la
despoblaci—n de Burgos. Muchas, much’simas gracias, supervivientes del
holocausto de la despoblaci—n.

En las ruinas de La Lastra (Linares de
Bricia, 2005).
Un ramo de flores en el p‡ramo
En octubre de 1992 fui
testigo de un hecho verdaderamente conmovedor. Tuvo lugar en Villalta, un
pueblo vac’o desde 1967 y arruinado casi en su totalidad. Su cementerio estaba
derrumbado, apenas algœn mu–—n de las paredes del cuadril‡tero de piedra
quedaban en pie. Los hierbajos, las piedras ca’das, ninguna l‡pida, ninguna
cruz, todo indicaba que, desde hac’a mucho tiempo, nadie cuidaba ya de este
diminuto camposanto. En mi visita a aquella desolaci—n se me ocurri— comprobar
si a cementerios de pueblos abandonados y arruinados acud’a alguien en el d’a
de Todos los Santos a poner flores a sus deudos enterrados.
D’a de Todos los Santos, noviembre de 1992. He vuelto a
Villalta. Son las diez de la ma–ana. Una espesa niebla envuelve de gris las
fantasmag—ricas ruinas del pueblo, tambiŽn al p‡ramo de Masa. El fr’o es
intens’simo. Espero dentro del coche la llegada de algœn hipotŽtico vecino que
se acerque al pueblo para rendir homenaje a sus difuntos. Pasa una hora, la
niebla continœa, todo es silencio, escombros y soledad. Pasan dos horas. No es
posible, ÀquiŽn va a acercarse al derrumbado Villalta con este d’a? Espero un
poco m‡s, una hora m‡s. Y cuando me dispongo a escapar de aquella pesadumbre,
oigo el ruido de un motor. Un coche para cerca del m’o. Bajan una mujer anciana
y un hombre joven, este œltimo abre el cap— y saca un ramo de flores, a
continuaci—n los dos se dirigen hacia el cementerio, sortean la maleza, tratan
de evitar las piedras ca’das. La anciana, ante la mirada atenta del hombre
joven, que queda algo apartado, se inclina y deposita el ramo sobre lo poco que
queda de un muro de piedra. Oran y recuerdan en silencio. DespuŽs, se van.

El camposanto abandonado de Villalta.
Los hermanos ciegos en el pueblo
abandonado
Otro de los hechos que
m‡s me han impresionado, de todos los que me tocaron conocer durante el trabajo
de campo de Los pueblos del silencio, es el de dos hermanos
ciegos, un hombre y una mujer, que vivieron sin m‡s compa–’a que la de su
soledad durante veinte a–os en un pueblecito de la provincia de Burgos, del
partido judicial de Briviesca. Veinte a–os viviendo solos, porque el resto de
los vecinos ya se hab’an ido, sin otra luz ni color que la negrura de sus ojos,
me parece algo extraordinario y admirable, por mucho que recibieran la visita
frecuente de familiares que les llevaban provisiones y otros efectos. Siempre
me he preguntado, aœn me lo pregunto, c—mo lograron hacerlo; c—mo iban a la
fuente lejana a por agua, a caminar por las calles, sin lazarillos, ni gu’a
alguno. Estoy seguro de que en el universo de los ciegos se conocer‡n historias
que para los videntes pueden resultar ins—litas y llenas de hero’smo y
dramatismo, pero, Àse conocer‡ en este mundo una historia semejante? Esa es mi
pregunta. En todo caso, aqu’ queda este testimonio de lo que a m’ me conmovi—,
un d’a del a–o 2000, y que aœn me sigue conmoviendo.

Restos del naufragio.
Los vecinos se van, las casas se
hunden...
El cementerio de los protestantes, una
historia de intolerancia
A–os 40 del pasado siglo
XX. Omito el nombre de la aldea por el deseo expreso de quienes me describieron
el drama.
Cuando nadie en cierta
aldea burgalesa se lo esperaba, ya que no era momento de misas, ni de rosarios,
ni de ningœn otro oficio religioso, el sacrist‡n toc— las campanas para que
todos los vecinos acudieran a la iglesia. ÀTodos? No. Todos menos la familia de
protestantes que aquel d’a ten’an que enterrar a uno de los suyos. El diligente
cura del pueblo, que ve’a el protestantismo en su aldea como un horrendo
pecado, totalmente intolerable en una Espa–a de religi—n œnica e incontestable,
intentaba de aquella manera, convocando a los vecinos al toque de campana, que
nadie acompa–ara al muerto en su despedida. Suicidas, ni–os (ÒmoritosÓ o
Òjud’osÓ) que no hab’an recibido el bautismo, pod’an ser enterrados en o cerca
del cementerio del pueblo, aunque fuera en un terrenillo aparte, pero aquellos
protestantes no, aquellos leprosos de la religi—n no pod’an compartir el
camposanto ni de cerca; hab’an de ser alejados cuanto m‡s mejor, no fuera a
ocurrir que los gusanos enfermos contaminasen el gusanar. Y as’, mientras los
vecinos del pueblo estaban reunidos en la iglesia en aquella fr’a ma–ana de
diciembre de 1949, un carro de bueyes, llevando un fŽretro hecho con pobres
tablas de roble, seguido de una comitiva familiar de seis personas, ni–os
incluidos, avanzaba lenta, trabajosamente por la nieve, rumbo a su particular
necr—polis, aquella que les obligaron a construir a tres kil—metros del pueblo,
en pleno monte, en una inh—spita paramera, donde nadie la pudiera ver. Se daba
la circunstancia, pues, de que al mismo tiempo que en la iglesia el cura
trataba de convencer a los fieles vecinos de lo pecaminoso y peligroso que
pod’a resultar salirse del reba–o, la familia de protestantes cavaba el hoyo
definitivo en su humild’simo cementerio, en el tosco cuadril‡tero de piedras
que ellos mismo construyeron en aquel infame pedregal, por imperativo de la
intolerancia.

Cementerio de protestantes en el
pedregal.
Pasiegos de Burgos, mesa y mantel en
una caba–a pasiega
Dos a–os de trabajo de
campo para investigar sobre la vida de los pasiegos burgaleses dan de s’ para
muchas anŽcdotas y experiencias personales. Y en verdad que las tuve, y la
mayor’a agradables. Pero si tuviera que elegir una entre todas, esta ser’a, sin
ninguna duda, haber tenido el privilegio de compartir mesa y mantel con una
familia pasiega en su caba–a vividora. Fue el d’a de la fiesta patronal de los
pasiegos de Burgos, Nuestra Se–ora de las Nieves de 1996. Fue el d’a y la
ocasi—n en la que, despuŽs de meses de entrevistas, sent’ que los pasiegos de
Burgos me hab’an aceptado como investigador de su singular y dur’sima vida. Y
no es algo balad’, si se tiene en cuenta lo celosos que son estos ganaderos de
las monta–as de Burgos a la hora de descubrir a extra–os sus formas de vivir,
su cultura. Por eso me siento un autŽntico privilegiado. Muchas gracias,
queridos amigos de Cuatro R’os Pasiegos.

Caba–a vividora pasiega en Salcedillo
(Cuatro R’os Pasiegos)
Vuelvo,
antes de terminar, a la descripci—n m‡s objetiva, m‡s circunstanciada, de mi
vida como etn—grafo.
No
creo en maestros absolutos, sino en una dilatada vida de lectura, de trabajo,
de investigaci—n y de curiosidad e interŽs por las cosas, y de haber vivido
muchos y diferentes momentos enriquecedores. Aunque s’ es verdad que, en cada
Žpoca de mi vida como investigador, ha habido personas que me han influido de
manera significativa, algunos ya he citado anteriormente. En mi etapa como
rescatador de la cultura popular ha sido, sin ningœn gŽnero de dudas, el
profesor JosŽ Manuel Pedrosa, sabio y admirado maestro, adem‡s de gran amigo.
Desde el primer momento estuve de acuerdo con sus planteamientos, tanto en lo
que se refiere a la sistematizaci—n del trabajo de campo como a la edici—n o
reproducci—n literal de las grabaciones y a la forma de enfocar las
publicaciones.
ÀDe
quŽ me considero m‡s cerca? ÀDel folclore, de la etnograf’a, de la etnolog’a,
de la antropolog’a, de los estudios literarios, de la historia cultural, de la
historia de las mentalidades? Pues me resulta muy dif’cil separar estas
disciplinas una de otra. Creo que en todas ellas existe el nexo comœn de lo
tradicional, que es en lo que yo he trabajado. Aunque bien es cierto que, en
estos gŽneros, mi coraz—n y mi ‡nimo han estado m‡s cerca de la etnograf’a.
Mis
trabajos han estado enfocados hacia el estudio de la cultura tradicional
patrimonial del pasado, y tambiŽn hacia la del presente vivo. Si lo asociamos
al presente vivo, entonces se me ocurre plantear que siempre he considerado la
cultura tradicional un patrimonio tan importante como el edificado. Soy de la
idea de que un cuento, un romance, o una leyenda, que han pervivido durante
siglos y hasta nuestros d’as, transmitiŽndose ininterrumpidamente en boca de
los habitantes de nuestros pueblos, de generaci—n en generaci—n, han de tener
la misma importancia que una catedral, un castillo, una ermita rom‡nica o un
retablo g—tico, por citar solo algunos ejemplos materiales.
La
fotograf’a ha sido siempre una parte important’sima, fundamental, de mi vida, y
por supuesto en mis quehaceres en el trabajo de campo. Una fotograf’a ilustra
mejor un aspecto etnogr‡fico que una cuartilla escrita (que no es descabellado
aquello de que Òuna imagen vale m‡s que mil palabrasÓ). Una fotograf’a con m‡s
de cincuenta a–os de antigŸedad es para m’ un documento de extraordinario valor
y me produce sensaciones de regusto dif’ciles de describir. Las personas nos
transformamos, el paisaje tambiŽn, incluso si se le deja actuar por s’ mismo, y
los valores etnogr‡ficos cambian tambiŽn. Por eso las fotograf’as, la imagen en
general, es parte fundamental en cualquier estudio etnogr‡fico.
Aunque
ya no sabr’a trabajar sin Internet, tengo que decir que prefiero lo publicado
en papel. Pienso que la pantalla del ordenador, como elemento de consulta,
ocupa ya una parte temporal muy importante de nuestra vida cotidiana, y que
a–adir a ello la lectura en la red de un libro completo o de art’culos muy
extensos es una sobrecarga visual cuyas consecuencias puede que no sean
beneficiosas. Sin dejar de servirme del gran recurso que suponen estos avances,
creo que nos estamos sobrecargando de pantalla.
Sobre
las corrientes migratorias y el mestizaje, opino que han existido siempre, y
que los efectos sobre las culturas de los pueblos, emisores y receptores, han
sido enriquecedores. Pero pienso tambiŽn que hoy d’a, m‡s que las personas, son
los avances tecnol—gicos los que hacen cambiar de manera m‡s r‡pida las
sociedades. La cultura tradicional de los pueblos, concebida como ahora todav’a
la concebimos, en contacto continuo con las grandes urbes, tender‡ por fuerza a
diluirse, o a desaparecer, y en su lugar surgir‡n (ya deben estar surgiendo)
nuevas formas de vida y de expresi—n.
Observo
que los estudios sobre folclore y cultura popular en general, de un tiempo a
esta parte, est‡n viviendo momentos de gran apogeo. Lo que no es de extra–ar,
ya que todo el mundo parece haberse dado cuenta de que vivimos los momentos
ag—nicos de una forma de vivir y de entender la vida que ya no tiene sitio en
las sociedades actuales. Parecer’a una acci—n de rebeld’a ante lo que se nos
escapa, ante aquello que nos asegura dejar de ser nosotros mismos y lo que
fuimos. Por supuesto, advierto tambiŽn que el progreso en la evoluci—n de los
estudios de las tradiciones y folclore ha sido m‡s que notable en los œltimos
veinte, treinta a–os. Ahora los estudios, por lo general, son de mayor rigor.
Sobre
c—mo ser‡n nuestros estudios en el futuro, bien podr’a decir aqu’ aquello de
Òque nos dejen vivir el presente, porque el futuro no es necesarioÓ. Los
estudios de los dem‡s no sŽ c—mo ser‡n, pero en lo que a m’ respecta, se
acabar‡n cuando los pueblos hayan quedado desiertos y el œltimo viejecito que
sab’a de tradiciones haya muerto. Y para eso no falta mucho.
A
los j—venes les recomiendo que no desde–en el trabajo hecho por sus
antecesores, que nunca crean que est‡n descubriendo el mundo, que todo lo que
se dispongan a hacer lo lleven a cabo con pasi—n, y sobre todo, con humildad.