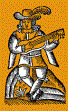|
|
Pedrosa, José Manuel. Sobre: Literatura
popular impresa en La Rioja en el siglo XVI. Un nuevo pliego suelto
desconocido, impreso en Logroño por Matías Mares en 1588 y censurado por la
Inquisición, ahora nuevamente publicado en facsímile, con la obra completa de
su autor, Juan de Mesa, estudiada y editada por Eva Belén Carro Carbajal y
María Sánchez Pérez, bajo la dirección de Pedro M. Cátedra. Culturas Populares. Revista Electrónica 5 (julio-diciembre 2007). http://www.culturaspopulares.org/textos5/notas/pedrosa.9.htm ISSN: 1886-5623 |
Literatura
popular impresa en La Rioja en el siglo XVI. Un nuevo pliego suelto
desconocido, impreso en Logroño por Matías Mares en 1588 y censurado por la
Inquisición, ahora nuevamente publicado en facsímile, con la obra completa de
su autor, Juan de Mesa, estudiada y editada por Eva Belén Carro Carbajal y
María Sánchez Pérez, bajo la dirección de Pedro M. Cátedra (San Millán de la Cogolla: Cilengua, 2008) 226 p.
|
L |
as
ediciones, recuperaciones, catálogos y estudios de la profusa, interesantísima
y enormemente rica –en términos literarios, sociológicos, ideológicos–literatura de cordel española del siglo XVI han tenido, a partir de las
décadas centrales del siglo XX, constantes y empeñados valedores: Rodríguez Moñino, Caro
Baroja, García de Enterría, Askins, Infantes, Periñán, Cátedra, más Redondo,
Ettinghausen o López Poza, si asociamos o asimilamos al mundo del cordel el de
las relaciones de sucesos. Todos estos estudiosos, más los miembros de las
escuelas y tradiciones que algunos han ido o andan fundando, están
contribuyendo a acercar lo que antes fue un género absolutamente marginado y
desatendido a la órbita del canon que definiría la estética y la cultura de
toda aquella época. De hecho, si del trabajo y los méritos de estos estudios y
estudiosos –que ya han convertido este corpus en uno de los más y mejor
estudiados de aquel entonces– dependiera, la literatura de cordel sería ya, sin
duda, uno de los que estarían percibidos como canónicos dentro de las letras de
aquel siglo. Aunque juega en su contra el hecho de que estos pliegos, baratos y
deleznables, fueran en su momento decididamente anticanónicos, marginales y
marginados, populares e incluso vulgares en el sentido más peyorativo que en
aquel entonces (y ahora) podía tener el término, tan celebrados por la masa
iletrada o casi iletrada como, en general, acremente vituperados por las
élites. Igual que juega en su contra su propia irregularidad estética, pues no
hay duda de que todos estos poemas tuvieron algo de cajón de sastre en el que
se mezclaron composiciones de interesante factura literaria con otras de
hechuras muy poco afortunadas, que no pueden sostener la comparación, ni mucho
menos, con las cumbres poéticas de un siglo que fue pródigo en versos
insuperables, empezando por los de Garcilaso, San Juan de la Cruz o Fray Luis
de León.
Libros como
el que ahora reseñamos, fruto de los esfuerzos sumados de dos especialistas
jóvenes (Carro Carbajal y Sánchez Pérez) y de un director muy curtido en estas
lides (Cátedra), si no alcanzan a redimir ni a homologar –empeño al que tampoco
aspiran, y que resultaría absolutamente vano– esta poesía con la mejor de su
época, sí logran, y muy sobradamente, editarla, contextualizarla, analizarla,
con un rigor, un cuidado y hasta podría decirse que con una pasión que sería
muy difícil igualar y percibir en otros estudios filológicos aplicados a la
misma época y a sus más preclaros poetas. Siguen, los tres autores, la estela
de un libro reciente, importantísimo, Invención, difusión y recepción de la
literatura popular impresa (siglo XVI), que Pedro Cátedra publicó en 2002, y de otro ya
añejo, pero prácticamente fundacional, Sociedad y
poesía de cordel en el Barroco (1973) de María Cruz
García de Enterría, modelos sin los cuales sería imposible
haber hecho y poder entender este nuevo libro dedicado a la producción poética
del coplero Juan de Mesa.
Decir que la edición y el estudio que han hecho Carro
Carbajal y Sánchez Pérez, con la guía de Pedro Cátedra, de las cuatro
composiciones de este poeta que han llegado hasta nosotros es modélica sería
decir, seguramente, una obviedad. Finísima la edición, detallado e
irreprochable el análisis de la forma, de la métrica, de la poética,
apasionante la exploración de los aspectos histórico-sociológicos e
ideológicos, iluminadoras las páginas dedicadas a la producción, a la
circulación, a la recepción, a la comercialización, a la censura –institucional y
social–, incluso a la represión –inquisitorial– de esta
poesía que quiso ser también –dificilísima, aventurada ecuación–noticia,
propaganda y pedagogía... Aprovechan los autores cualquier
resquicio para abrirnos ventanas a cuestiones –la represión del protestantismo, la poética
de los juramentos, las prácticas de piedad o de tortura de la época, entre
muchísimas más– que habrán de ser tenidas en cuenta, en el futuro, en estudios
sobre la cultura y sobre la sociedad del siglo XVI de muchas y muy diversas
índoles, aunque no partan ni atiendan necesariamente a la literatura de cordel.
Y lo hacen, dicho sea de paso, apoyándose sobre bibliografías prolijas y
actualizadas, construyendo notas de amplitud generosa y al tiempo –cosa
extraña– ágil, que abarcan las más variadas disciplinas y cuestiones, y entre
las que brillan las referidas a materias y a tópicos de signo folclórico,
horizonte hacia el que este libro muestra una rara sensibilidad.
Tan
profundo y al mismo tiempo tan ambicioso y desbordado es el estudio, que habrá
quien pueda poner en cuestión que una producción poética tan exigua (cuatro
únicas composiciones) como la que se ha conservado del coplero –acaso ciego, de
condición seguramente humilde, de biografía prácticamente desconocida– Juan de
Mesa, una producción que es, además, tan irregular en sus calidades estéticas,
merezca un continente que es muy posible que supere, en extensión, en calidad,
en refinamiento, al contenido. Porque lo cierto es que entre los cuatro poemas
de Mesa que conservamos hay uno (el del duque protestante convertido al
catolicismo) que está hábilmente construido, resuelto con una soltura poética
que destaca sobre la media habitual en este tipo de poesía; otro (el de las
tres hermanas devotas que murieron el mismo día) que nos parece que está –es opinión,
por supuesto, personal– entre los más acartonados y farragosos que hemos leído
del género. Y, entre medias, otras dos composiciones –la del aprovisionamiento
de la Armada Invencible, desangelada y rutinaria, y la de los protestantes
ingleses infiltrados en España, chillonamente histriónica–, que no pasarán,
desde luego, al podio de las cumbres mayores de la poesía hispana.
De
nuevo en mi personal opinión, creo que sí ha merecido la pena el esfuerzo de
prestar una envoltura tan deslumbrante a un contenido que puede ser tan
cuestionable, y de intentar redimir con las galas de la mejor filología una
poesía que acaso no esté impregnada de un altísimo valor estético, pero que sí
tiene gran interés cuando se contempla en otras claves y desde otras perspectivas:
la
histórica, la sociológica, la ideológica. Porque, como en
los buenos relatos de aventuras, la fascinación no se halla solo en el punto de
llegada, sino que está sobre todo en el viaje, y como en los verdaderos
deportes, el placer no se cifra tan solo en el ganar, sino, también, en el
jugar. Y la filología, cuando es conducida con la ductilidad, con la
creatividad y con la elegancia con que se desarrolla esta, puede ser, también,
fuente indudable de fascinación y de gozo lectores. Es oportuno traer a
colación, ante páginas como estas, el aserto de Barthes que defendía que la
crítica literaria consiste en escribir un relato acerca de otro relato.
Otra
cuestión que podría entrar también dentro del terreno de lo cuestionable –al menos si se ve
desde la línea editorial y desde las aspiraciones de nuestra revista
internáutica, Culturas Populares, que ofrece ediciones y estudios de acceso libre,
abierto y gratuito para todo el mundo–: la propia edición,
en términos materiales, incluso económicos, de este libro. Edición cuidadísima,
cara, casi podría decirse que de lujo, para bibliófilos, en papel, tipos y
calidades deslumbrantes, reservada a los trescientos cincuenta privilegiados
(entre los que tengo la inmensa suerte de contarme) que accederán a los trescientos
cincuenta ejemplares que se han impreso, y a quienes puedan acercarse a
consultarlos en alguna de las contadas bibliotecas que lo atesorarán. Todo lo
cual jugará en pro, sin duda, de las curiosas mitologías y mitomanías de la
pasión bibliofílica, pero, también, en contra del conocimiento de este género y
del progreso de su crítica. Porque es evidente que, cuando los estudios –más aún que el propio
género– alcanzan la calidad y la trascendencia que tienen
los que se dan cita en este precioso volumen, es justo reclamar que algún día –ojalá que pronto– un
libro de esta categoría conozca una edición más barata y más al alcance de
cualquiera, con el fin de que pueda cumplir mejor el papel de modelo y guía de
futuros estudiosos, o de excusa fácil y accesible para el solaz y la pedagogía
de futuros lectores que no tengan más pretensiones que las de disfrutar e
ilustrarse.
Una
última –aunque densa y extensa– consideración sobre la contrarreformista España
de finales del XVI que reflejan los poemas de Juan de Mesa. Una España que, si
aceptamos que la literatura de cordel tiene un valor sobre todo sociohistórico
–más, desde luego, que estético–, de reflejo más o menos fidedigno de las
identidades, del imaginario, de las mentalidades corrientemente asumidas y establecidas,
resulta que fue una nación aquejada de una evidente patología mental y moral
–no más grave, hay que advertir, que la que sufrieron otras naciones europeas–
que cuando menos podría ser calificada de histerismo colectivo (e inducido), y
cuando más de sumisión a una asfixiante espiral, trabajosamente diseñada y
ejecutada desde el poder político y religioso, de temores y violencias de todos
los tipos y variedades que sea posible imaginar. Porque el contenido de los
cuatro pliegos de cordel que han sido conservados de Juan de Mesa, y el
contexto social e ideológico que podemos reconocer en él –sobre el que los
autores de este libro arrojan luces más que reveladoras–, no invitan,
ciertamente, a un diagnóstico más optimista que ese.
Veamos. Dos
de los poemas tocan a rebato –y con qué imprecaciones y calificativos─ contra la amenaza de
los protestantes, cuyo entretenimiento favorito ─ya se sabe qué tipo de gente era aquella– se
dice que era el de ampliar el catálogo de los mártires católicos con excesos de
crueldad indescriptiblemente sangrientos. Uno de los pliegos localiza en una
improbable ciudad llamada Mansillas –distante ”de Roma cinqüenta millas”, lo que
alejaba, menos mal, el abominable peligro de las fronteras de España– a un
duque luterano, asesino implacable de inofensivos peregrinos católicos, al que
solo la intervención milagrosa del mismísimo Cristo fue capaz de conducir al
redil católico. El otro pliego es aún más dramáticamente alarmista: advierte
contra la amenaza de comandos de terroristas luteranos infiltrados en España
por Cataluña, que, disfrazados traidoramente de peregrinos, se entregaban a
indescriptibles orgías de torturas y de sangre –apuñalamientos, desollamientos,
ahorcamientos, iconocidios incluidos– contra débiles e indefensos ermitaños y
santeros cuyo único delito era el de estar al servicio del único Dios verdadero
y de su Majestad católica. Como le sucedió al mártir ermitaño de un santuario
campestre dedicado al apóstol San Bartolomé, al que, según clama indignado Juan
de Mesa, los traidores luteranos
colgáronlo
de una viga
después que
lo desollaron
y el cuero
le arrodearon
la gente
cruel enemiga
y el sacro
bulto quemaron
del
apóstol. Y robaron
patena,
cáliz y cruz
la cruel
gente sin luz,
el cepo
descerrajaron
sin temor
del buen Jesús.
¿A
quién creer? ¿Al no muy brillantemente informado Juan de Mesa, a la atronadora
propaganda contrarreformista y al panorama apocalíptico de una España cercada e
infiltrada de crudelísimos enemigos que nos pintan estos pliegos de cordel? ¿O
a las prudentes y sosegadas autoras de este libro, que nos informan, en la
página 178, llevando la contra a lo que proclamaban aquellos altisonantes
versos, de que
durante las últimas décadas del siglo XVI, debido a los
tormentos y castigos a los que se sometía a los reos de la época, los
procuradores de las Cortes castellanas enviaron varias peticiones al monarca
español para que acabase con las injusticias que se cometían durante la
administración de justicia y los procesos penales; la evasiva respuesta que obtuvieron
de Felipe II hizo que los abusos siguieran cometiéndose?
La
violencia desproporcionada, ilimitada, psicopática, que Juan de Mesa y la
propaganda católica contrarreformista atribuían a los imaginarios protestantes
que se infiltraban en España para supuestamente sembrar la muerte y el caos
entre los más indefensos fue, en realidad, una estrategia aplicada de manera
continua y sistemática, elevada en la práctica cotidiana a la condición de razón
de Estado, por la alianza de monarquía corrupta e incapaz
y de clero inculto e intolerante que gobernó y sembró de ruinas materiales y
morales nuestra imperial España durante ese y durante más siglos. Una tiranía
hundida en la superstición y despreciadora de la moral, y muy en particular de
la moral del Evangelio cristiano, que arrastró a nuestro país a abusos tan
enfermizos y tan degradantes como el de desenterrar los huesos de condenados
por la Inquisición para quemarlos a título póstumo: pena que aplicaron, entre otros, al cadáver de la madre de Luis Vives, cuyo
padre fue también quemado, pero en vida, por la banda de inquisitoriales
asesinos. Todo ello con el fin que taxativamente resumió Francisco Tomás y
Valiente, sabio y honesto desentrañador de las sanguinarias prácticas de
tortura comunes en nuestra imperial España, y que aparece citado en las páginas
178 y 179 de este libro:
El miedo a la pena fue muchas veces
ineficaz. Se entabla una lucha entre la insensibilización colectiva al
sufrimiento ajeno o propio, la necesidad de buscar sustento con frecuencia
ilegalmente, las pasiones violentas de una sociedad poco o nada apacible, y la
fuerza atemorizadora del rey y su ley. De ahí la complicación rebuscada de
muchos tormentos y de muchas ejecuciones de la pena capital. De ahí, por
supuesto, la publicidad de las ejecuciones, los pregones y la colocación de los
cuartos de los reos en sitios de mucho tránsito –plazas públicas, cruceros de caminos,
entradas o puertas de las ciudades...–. Muchas crueldades aparentemente
innecesarias tienen su razón de ser en esta intención de provocar miedo
colectivo.
¿Qué
decir, por otro lado, del insólito, pormenorizado, burocrático poema de Juan de
Mesa que se empeña –labor tan arriesgada como sería la de poner en verso la
factura de la luz– en dar rimada cuenta de los grandes y bravos bastimentos,
géneros y cantidad de carnes y pescados de diversas suertes y maneras que van
en la brava y poderosa armada que el rey nuestro señor ha mandado juntar en
Lisboa, iunto con las muchas y fuertes naos, galeras y galeaças y bravos galeones
y los muchos y espantosos ingenios y aparatos de guerra, iunto con la grande
suma y cantidad de bravos y valientes soldados y capitanes y poderosos y
grandes señores que con tanta y bravosa braveza y gallardía la siguen, la muy
grande e sobervia cantidad de artillería y fuertes y géneros de municiones,
cosa nunca oída a la qual Iesu Christo guarde y dé victoria y a su magestad
guarde en su sancto servicio?
Tal y como
promete el aparatoso título, relaciona Mesa, en metro nada menos que de
romance, los bizcochos, los quesos, la cecina y las herraduras que entre muchos
más bastimentos fueron patrióticamente aportados por las diversas ciudades,
provincias y dominios –muy prolijamente enumerados– del Imperio a la Armada que
ha pasado a la historia con el seguramente exagerado nombre de Invencible.
Generosos y caudalosos bastimentos que, en un lenguaje ajustado y veraz,
podrían haber sido llamados desabastecimientos de nuestra agotada
España. Paradojas de la historia, de la propaganda católicoimperial (en la que
jugaban un papel relevante los pliegos de cordel del tipo de los de Juan de
Mesa) y de nuestro clarividente rey Felipe II, cuyas muy cantadas y alabadas
prudencia y dotes de gobierno se manifestaron, entre muchos otros detalles
maestros –tantos que sería imposible desglosar aquí–, en el modo en que, desde
sus tapizadas estancias de El Escorial, supo desviar hacia las sufridas
espaldas no solo de sus súbditos, sino también de la descendencia durante
varios siglos de sus súbditos, la gravosa hipoteca de sus cristianas –o eso
decía él– empresas.
El
otro pliego de cordel que se conoce de Juan de Mesa habla de tres hermanas
cofradas de la Sancta Hermandad de la Virgen del Carmelo, jóvenes de la villa
sevillana de Las Carretas, de vida tan santa y tan ejemplar que recibieron el
alto don de morir las tres –con milagrosa sincronía– el día de la fiesta de la
Circuncisión del Señor de 1593. Eso si hacemos caso de Juan de Mesa, claro. No
fue ni casualidad ni suicidio concertado (como el que en ocasiones cometen los
miembros de determinadas sectas paranoides que asoman desdichadamente por
nuestros periódicos): fue que (según siempre Juan de Mesa, por supuesto) las
llamó al cielo una Virgen que antes las había favorecido con visiones, señales
y anuncios prodigiosos. ¿Qué decir, en fin, de tan impresionantes sucesos, aparte de que
visiones y tránsitos parecidos fueron publicitados profusamente en otras
fuentes de la época –lo que da cruda idea de qué clase de tiempos corrían–, y
de que hay que celebrar que estas muertes de jóvenes cofradas, en turnos de tres en
tres, constituyeran un milagro no muy frecuente, que no pasó a mayores y no
llegó a arrojar amenazas graves, por tanto, sobre la materia nutriente de las
cofradías piadosas de España, ni sobre la demografía de la nación en general?
Lo único que acaso se puede añadir es que, si hubieran estado al tanto de las
ideas que se les pasaban por la cabeza a aquellas jóvenes –seguirlas en el
pliego deja boquiabierto a cualquiera–, el agudo y acerado don Julio Caro
Baroja hubiera podido ampliar la pintoresca galería de patologías místicas del
Barroco que reunió en Las formas complejas de la vida religiosa o en Vidas mágicas
e Inquisición, que a don Gregorio Marañón se le habría abierto una muestra nueva y
prometedora para el análisis clínico de las obsesiones e histerismos de la
España imperial que tanto le fascinaron (ahí están sus acercamientos desde la
psiquiatría a los trastornos del Conde-duque de Olivares o de Carlos II, que no
fueron los únicos enfermos mentales que nos gobernaron), y que don Sigmund
Freud hubiera dado con uno de los casos más memorables (¡una triplicación no ya
de la personalidad, sino de la persona!) entre los que podrían ocupar al más
imaginativo de los psicoanalistas.
Una
coletilla casi final: de poco le sirvió a Juan de Mesa construir prólogos y
epílogos (los que enmarcan todos sus poemas) de hiperbólica loa del rey y de la
Iglesia –no hay ni que decir que el culto desproporcionado a la personalidad
era moneda común y obligada para todos–, cantar en metro de romance las glorias
nunca vistas ni realizadas (en el sentido más literal del término) de nuestra
Armada supuestamente Invencible, ni animar a las jóvenes del país a entregarse
a devociones que, con un poco de suerte, podrían tener la recompensa de una
muerte prematura y acordada con las de sus compañeras de prácticas de piedad.
Algunos de los versos de Juan de Mesa fueron también condenados por la
Inquisición. No conocemos bien las circunstancias de su llamada a capítulo, ni
sabemos de qué modo le afectó al poeta, en lo personal, la represión del Santo
Oficio, por más esfuerzos que han hecho las autoras de este libro por arrancar
a las brumas de la historia los detalles menudos de tales episodios. Pero sí
hay constancia de que el monstruo católicoimperial al que servilmente echó
carnaza Juan de Mesa le mordió a él también. Como suele suceder, por
descontado, en cualquier tiranía que se precie.
Aunque
haya razones para dudarlo, si se toma como real, histórica y fielmente descrita
la España torturada, mágica y fanática que reflejan los cuatro poemas que se
conocen del coplero Juan de Mesa, existen indicios de que en la España del Imperio hubo
también gente normal, e incluso gente decente, inteligente, preparada,
escéptica, inconformista, a veces hasta genial. Es cierto que quedaron en el
lado de los marginados o de las víctimas, de los que hubieron de pechar con los
caprichos, las arbitrariedades y las crueldades de una monarquía, una
aristocracia y una teocracia clerical de talentos, capacidades y principios
éticos que estaban muy por debajo de lo que se merecía nuestro país. Igual que es cierto
que, por entre las garras vigilantes de los perros de la ortodoxia, algunos de
aquellos espíritus rebeldes pudieron hacer pasar lo más valioso (que no es
casualidad que coincidiera con lo más libre, incrédulo, escéptico,
inconformista y alternativo) que ha quedado de la cultura de aquella época: La
Celestina,
El Lazarillo, el Quijote, o las miradas de los bufones de Velázquez, que por
más frágiles y aturdidas que fueran, resultan más humanas y expresivas que las
miradas reales que también inmortalizó.
A
algunos les asistirá el consuelo de que las víctimas y las ruinas no solo
llenaron el solar de nuestro país, porque las monarquías y las aristocracias
faltas de ética y de preparación (y hasta de salud mental), y los clérigos
supersticiosos y fanatizados constituyeron, en realidad, una mafia
multinacional que no conoció fronteras. No les faltará su parte de razón: el
mundo era entonces un mosaico de satrapías, y las de Francia, Inglaterra y
otros estados de nuestro entorno cercano y lejano (piénsese en el ego
monstruosamente enfermo de Luis XIV, en las manías depresivas de los reyes
Hannover de Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera) no fueron, de ninguna
manera, más dignas ni humanas que las nuestras, por más leyendas negras que hipócritamente
levantaran contra España con el fin de ocultar sus propias vergüenzas. Cuando Rousseau, en el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los
hombres, concluía que era contrario a las leyes de la
naturaleza el que un imbécil guiase a un hombre sabio, no necesitaba pensar en
ningún país de Europa en concreto: todos le suministraban ejemplos más que
lacerantes de aquella contradicción.
Pero
el que el mal fuese internacional no deja de ser un triste consuelo. El precio de que durante tanto
tiempo fuésemos gobernados por los peores, y de que los mejores fuesen
sistemáticamente marginados, cuando no cruelmente perseguidos, pasó una factura
dramática y muy perdurable a España y a los españoles. Documentos literarios
como los pliegos de cordel que estamos reseñando, en vez
de dar el lustre que quisieron poner sobre la cara de la España imperial,
ofrecen pistas descorazonadoras sobre la cruz sombría que había debajo. Quienes
idearon y promovieron estos poemas quisieron ponerles música de marcha
triunfal. Pero desde la distancia suenan a marcha fúnebre.
José
Manuel Pedrosa
Universidad de Alcalá