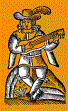|
|
Ballester, Xaverio. “Vendrá el Coco y Te
Comerá”. Culturas Populares. Revista Electrónica 5
(julio-diciembre 2007). http://www.culturaspopulares.org/textos5/articulos/ballester.htm ISSN: 1886-5623 Recibido: 01/11/07 Aceptado: 14/11/07 |
Vendrá el Coco y Te Comerá
Xaverio Ballester
Universitat
de Valéncia
Resumen
La raíz de coco —el célebre personaje asustaniĖos del folclore peninsular— podría relacionarse
con la raíz céltica *kokk–
‘rojo’. Tal significado explicaríase por metonímica asociación —vía el
color de la sangre y por razones tabuísticas o culturales— con el dios de
la guerra Marte o su correspondiente variante céltica.
Palabras clave: folclore, etimología, lenguas célticas.
Abstract
The name of coco
—a
kind of ghost or monster which, according to Spanish folklore, is supposed to
eat the children who do not want to sleep— could be related to the old
Celtic root *kokk– meaning ‘red’. This meaning was applied in ancient
times to the god of war Mars or to his Celtic counterpart[s]. Of course, the colour
of blood was probably the main reason for this metonymic association.
Keywords: folklore, etymology, Celtic languages
“Duérmete, niĖo, duérmete
|
Y |
a, / que vendra el coco / y te comerá”, así una ―quizá la más― popular ―y amenazadora― de nuestras canciones de cuna. En otros lugares de EspaĖa el mismo arrullo se canta letreando un viene en vez de vŹndra, seguramente para hacer coincidir el acento de palabra y el ictus o tiempo fuerte del compás, que con vendrá queda en verdad distorsionado. Sin embargo, aquí un futuro cual vendrá es sintácticamente más correcto y esperable (cf. el siguiente comerá) y el desajuste entre acento de palabra e ictus rítmico o musical es, por lo demás, muy común en la poesía y en la música, máxime en la música y poesía populares; bastará al respecto recordar canciones aquellas nuestras como la de “quisiera ser tan alta/ como la luną [...] parą ver los soldados de CataluĖą” o la de “eres alta y delgada/ como tu madrŹ/ moreną saladą” y tantas otras. En realidad la tal distorsión acentual se conforma como un recurso históricamente considerado bien legítimo en nuestra mediterránea tradición al menos desde la época romana, pues dicho expediente fuera empleado regularmente en la poesía latina clásica. El único caueat para este tipo de disociaciones consiste en cuidarse de que la nueva acentuación rítmica no provoque confusiones con otros términos; confusión que ciertamente no acontece en los citados casos de luną, CataluĖą, moreną, saladą o nuestro vŹndra.
Como fuere, no será aquel vŹndra ―o vendrá o viene― el objeto aquí de nuestro examen, sino la amenazante figura del coco, personaje que tradicionalmente en EspaĖa y en tantos países de hispánico hablar ha tenido aterrorizados a millones de bebitos, bebés, infantes e infantones durante un número de siglos aún por determinar, un coco que nos ha tenido amenazados aún desde otras canciones de cuna como en aquella con la estrofa “duérmete, niĖo mío,/ que viene el coco/ y se lleva a los niĖos/ que duermen poco” recogida por Calvo y Pérez (2003: 17), estribillo que con las pertinentes variaciones encontramos en otros lugares, como en la cantinela asturiana “dúrmete, miou neno,/ que vén el coco/ a llevar los nenos/ que durmen pouco”, ámbito donde el coco es descrito «como un gigantón de ojos como el fuego, boca de espuerta, estómago descomunal, muy peludo y negro como el tizón, que actúa por las noches, llevándose a los niĖos que no comen bien» (Fernández s.d.: 41). Pero ņquién es en realidad ese malvado secuestrador y pedofágico siue engullidor de bebitos coco que viene [por las noches] a comerse a los niĖos que no se quieren dormir? y sobre todo, si ha de venir ņde dónde viene?
La primera acepción que con coco viene, sin embargo, a las mientes de la mayoría de los actuales hispanohablantes, es con probabilidad una notoriamente bien distinta: la del refrescante fruto tropical de tan buen olor y mejor sabor, la del tan singular manjar de degustación preferentemente estiva y festiva, pues el coco no es producto autóctono sino exótico y del trópico, un producto ultramarino y colonial. De hecho, parece bien seguro que la acepción del ‘coco’ que comen nuestros niĖos procede de la del ‘coco’ que a nuestros niĖos se come. La transferencia vendría vía metafórica y motivada en y por la semblanza que se creía o quería ver entre el refrescante manjar y la supuesta cabeza del malvado coco tradicional, pues se recordará que el coco tropical presenta regularmente junto a un tamaĖo asaz similar al de una cabeza humana unos pelachones ciertamente semejantosos a los de un individuo pelón, todo lo cual, junto a alguna eventual protuberancia a modo de nariz o mentón o bien alguna concavidad a modo de ojos o boca, puede en verdad propiciar la figurada analogía visual con un tipo feo, obscuro y mal encarado, como, según la tradición, debía de ser nuestro vernáculo e hipnótico coco. Así resumidamente y para decirlo en palabras de Juan Coromines (1996: II 111 s. coco I), el fruto del cocotero habría recibido el nombre del monstruo infantil «por comparación de la cáscara y sus tres agujeros, con una cabeza con ojos y boca, como la de un coco o fantasma infantil, y ya el árabe Abenbatuta [...] insiste en el aĖo 1330 en esta notable semejanza».
Estivo uso de festivo luso
Propiamente, sin embargo, la promoción de tal nomenclatura referida al radical fruto tropical no se debería a las lingüísticas costumbres de hispanos, sino a usos de lusos, en concreto de los navegantes y comerciantes portugueses de finales del siglo XV. Siempre según Coromines (1996: II 110s s. coco I), en efecto, el cocotero procede «de las tierras ribereĖas del Océano Índico, aunque se extendió por el Pacífico [...] Bautizaron su fruto los compaĖeros de Vasco de Gama en 1498 [...] el vocablo debió ser inventado por los portugueses durante su primera visita a la India, en cuyos idiomas no se halla palabra alguna análoga a coco». Ciertamente estudios más recientes han confirmado el origen del cocotero en el área sudasiática y sudpacífica occidental, demostrando que «especies estrechamente emparentadas existieron todo a lo largo de la costa meridional del mar de Tetis [...] y que la Cocos nucifera resultó manifiestamente domesticada en el sudoeste de la Asia insular y en el Pacífico sur» (Mahdi 1998: 394).
Y en verdad estudios más recientes han confirmado también que en las lenguas habladas donde se originó tal fruto, «no se halla palabra alguna análoga a coco», de suerte que el origen ibérico del término estaría reconfirmado por la circunstancia de que el correspondiente vocablo para ‘coco[tero]’ en dichas lenguas presenta fisonomía bien diferente. Así, parece claro que la mayoría de las lenguas austronésicas heredaron una preforma común ―aproximadamente *niaur o algo similar― que explicaría términos cuales, entre otras, neula en tavara, ni en pancumu y vogeo, nioy en ivatano, niu en agomes, arosio, bugotu, engela, havayano, motu, musau, paama, rotuma, saha, sesaque, sinaugoro, tongano, vaturanga, ulava y uvea, niuh en isinay, niuk en caiva, niukka en talaude, niul en numbamio, niula en molima, niura en are, niuy en mahanyano, niwe en savay y sobei, niwer en camariano, niwi en maquiano y miĖaifuine, niyog en tagalo, niyóg en aclanón, niyok en chamorro, niyúg en hanunoo, nol en simalur, nu en cusaye y lifu, nuo en soboyo, nyu en antiguo javanés o Ėiu en savu (uide Mahdi 1998: 395). El conocimiento y cultivo del árbol debió de llegar a la India probablemente desde Ceilán (Mahdi 1998: 396); de hecho, en las lenguas dravídicas el término correspondiente consiste en un compuesto de las voces para ‘fruto’ y ‘sur’, así por ejemplo ―y omitiendo algún signo diacrítico en la transliteración― ten kāy en cota, tengāy en cannada, tēnkāy en tamil, tenkāya en telugu o tennan–kāy en malayalame, voces que, como se ve, tampoco ofrecen similitud fonética con nuestro coco.
Por
otra parte, de hecho, también coco ―así, por ejemplo, en la popular
locución de comer el coco a alguien por ‘convencer totalmente a alguien – anular la voluntad de
alguien – hacer cambiar la opinión a alguien’― pasa en el coloquial
hablar por chocarrero sinónimo para ‘cabeza’ a partir, otra vez, de la
similitud con el producto del cocotero, de modo que, al menos en esta tríada de
acepciones para el monstruo, para el fruto y para la cabeza, la antigua y
básica acepción sigue siendo la primera, como lo es también ―y más
translúcidamente― para una directa cuarta acepción que tiene el término
de persona fea o mala y que inspira desprecio o pavor.
Todo
el asunto nos introduce de rondón en un tema lingüístico tan obvio como capital
cual es el de la sincrónica sinonimia o variedad de significados para un mismo
término en un momento dado, contingencia que, como en el caso de nuestro coco, se plasma diacrónicamente muchas veces en
una también banalísima pero no menos ilustrativa metasemia o transferencia de
significados, un viajar ―como de costumbre, vía la metáfora de la
similitud o vía la metonimia de la contigüidad― de una acepción a otra,
de un significado a otro, porque los significados se desplazan, y desplázanse
mucho y de todas las formas posibles, y se desplazan tanto que a veces ya no se
reconoce o recuerda su punto de partida, de modo que, a falta de la oportuna
documentación histórica, la originariedad de un significado no suele ser tan
fácil de detectar como en el caso de nuestro coco, por lo que se hace menester recurrir a
otros protocolos metodológicos. Voici un siniestro ejemplo.
Verdugo que da
la vida, verdugo que da la muerte
La mayoría de los
contemporáneos hablahispánicos tampoco reconocerán para verdugo otra acepción que aquella popularizada por
la famosa película “El Verdugo” (1963) de Luis García
Berlanga, a saber, la del
funcionario encargado de ejecutar, ay, la pena de muerte. Sin embargo, la voz verdugo posee ―como, por cierto y contra la
creencia popular, suele ser lo habitual en las lenguas― numerosas otras
acepciones, entre ellas, la probablemente básica y prístina de ‘renuevo –
tallo – brote’. Cuando la inexistencia de decisiva documentación impide acceder
a determinar con relativa certidumbre el significado básico de una palabra,
existen ciertos indicios o criterios que orientativamente pueden ayudarnos a
alcanzar tal propósito. Aquí estaría en primer lugar el grado de naturalidad
con el que se manifiesta la motivación de un término, pues ―y lo
repetiremos una vez más― las palabras no son ―digan lo que digan
los estructuralistas― producto de la arbitrariedad sino de la convención,
y una convención en lo posible económica y, por tanto, motivada. Así pues, la
referencia a su vistoso color verde parece una motivación bien natural
―como toda la visual o visualizable― para un renuevo o brote de
árbol, mientras que no se atisba una relación tan natural entre lo verde
―o el étimo correspondiente― y el ejecutor tipo berlanguiano.
En
segundo lugar, la acepción originaria suele ―pero simplemente
suele― presentar una mayor derivación léxica, aunque a veces esta quede
reducida a un argot muy
específico o se haya conservado sólo en dialectos más o menos periféricos, reservas lingüísticas que habitualmente constituyen
los mejores museos arqueoglotológicos de un continuo lingüístico. Así, por
ejemplo, alineándose con la acepción arborícola para verdugo encontraríamos al menos verdugal para un monte con tallos nuevos, verdugón como práctico sinónimo de verdugo ‘brote’ o verduguillo para un listón de madera. Básicamente en
este atender tanto a la detección de la motivación de un término en una lengua
cuanto simultáneamente a la densidad morfológica y frecuentemente también
léxica de una raíz en esa misma lengua consiste el criterio elaborado por Alinei y denominado más recientemente
(1996: 264) de densidad [morfo]semántica, criterio ciertamente útil para la detección
del origen local y temporal de aquellos términos que, como vimos, suelen
peregrinar de una lengua a otra.
En
tercer pero no postrer lugar, un buen indicio a la hora de determinar el valor
primario de una palabra constitúyelo también el grado de concreción ―pero
de concreción física y real― de su significado, pues resulta que de modo
general y muy regularmente lo concreto, como de motivación más natural por
visual, suele ser más antiguo que lo abstracto. Así, por ejemplo, parece algo
más físico o propio de la phýsis o ‘naturaleza’ una directamente tangible entidad arborícola antes que
una abstracta determinada ocupación, profesión o función social, aunque sea la
de una también tangibilísima entidad humana o persona.
Además
suele aún existir otra serie de pistas o indicios para poder atisbar la
valencia primera de un término. Obviamente la mayor antigüedad de un referente,
en el caso de que esta se dé o pueda establecerse, sugiere invariablemente la
mayor antigüedad de esa acepción. Así, por ejemplo, patente es en nuestro caso
que históricamente los renuevos de árboles han precedido en millones de aĖos a
la aparición de la sufrida y sufriente profesión de punidor.
Igualmente,
no cabe olvidar el criterio, llamémosle, de irreciprocidad, en el sentido de
que habitualmente podremos explicar sólo una acepción como derivada de otra y
no nos encontraremos en situaciones en las que dos significados puedan, al
tiempo, ser explicados como derivado el uno del otro y el otro del uno. Así,
por ejemplo, este último criterio se manifestaría, en concreto, en el poder
explicar el verdugo
‘ejecutor’ ―seguramente vía la intermediaria acepción para verdugo de ‘vara – mimbre – objeto
flexible y especialmente apto para el azote’― a partir de verdugo ‘tallo’ en la idea de que históricamente el
encargado de ejecutar azotes sirviérase de un verdugo ‘tallo – vara’ para cumplir su
cometido, mientras que no se ve tan claramente vía cuál metáfora o natural
metonimia pudo pasarse del valor de ‘ejecutor [de azotes]’ al de ‘vara –
tallo’, salvo ciertamente por una menos frecuente metonimia desde el agente
humano al instrumento por éste empleado.
También,
en fin, aquel criterio de la densidad morfológica, léxica y semántica puede
ampliarse con el de la densidad y congruencia de la motivación en el sentido de
comprobar el grado de alcance y adecuación del étimo establecido para
referentes afines. Así, por ejemplo, adscribir el verdugo ‘tallo’ al étimo de verde con su motivación, en última instancia,
cromática resulta mucho más congruente que adscribir directamente al mismo
étimo el verdugo
‘ejecutor’ y de hecho encontramos aquella motivación para un buen número de
referentes arborícolas o afines en formas hispánicas cuales verdal para una variedad de frutas, verdear y verdecer para cuando comienzan a brotar plantas o
sembrados, verdín para
una tierra con plantas recién brotadas, verdinal para humedales, verdor para la lozanía de las plantas o verdura para muchos vegetales comestibles.
Todos
y cada uno de estos criterios en mayor o menor medida y con menor o mayor
nitidez convergen, pues, independientemente en la idea de que fue aquel verde verdugo o brote que daba la vida al árbol, del que
se partió para llegar a la hoy acepción más usual del verdugo o ejecutor que, por social dictamen, da la
muerte a otro humano.
De cuescos, agallas y pepitas
Establecido por razones ya simplemente históricas la prioridad del valor de monstruo infantil sobre el fruto, queda por determinar en coco, si ello es posible, su etimología y consecuentemente su motivación. Comenzando nuestro análisis con la puritita formalidad, cabe ciertamente reconocer que en /koko/ salta a la vista ―o, más exactamente, al oído― la típica secuencia iterada de consonante – vocal que encontramos en tantas otras formas onomatopéyicas, cual cucú, expresivas cuales chichi o pipi, infantiles cuales papá o mamá o en los tres o dos conjuntos a la vez. A tal fin una primera pista sería, pues, la forma misma del término, la cual aparentemente podría contener una onomatopeya. Tal el parecer, por ejemplo, de Moliner (1997: I 655 s. coco), quien remite a una base coc– de la que dice «Raíz expresiva que se encuentra en las palabras “coca” y “coco” con que se nombra la cabeza y cosas relacionadas con ella» (1997: I 652 s. coc–), claro que la ilustre lexicógrafa no especifica por qué un segmento como /kok/ puede resultar expresivo para una cabeza o «cosas relacionadas con ella». En esa misma línea Coromines (1996: II 110 s. coco I) considera también la forma «voz de creación expresiva» amén de «probablemente paralela pero no descendiente» de la voz helénica kókkos (κόκκος) ‘huesecillo – cuesco – pipa – pepita’ aĖadiendo que «ambos vocablos y otros análogos de muchos idiomas pertenecen originariamente al lenguaje infantil», afirmación que ―y para los ambos vocablos― dista[ría] mucho de estar demostrada. Ya en concreto en cuanto al origen del coco infantil sostiene nuestro más reputado etimólogo que débase «a la comparación de la cabeza esférica del coco, groseramente figurada, con uno de los numerosos frutos que llevan este nombre en iberorromance» de modo que coco habría sido primeramente un «nombre infantil de agallas y otros frutos esféricos europeos, por los cuales se aplicó al fantasma infantil, y a su vez, partiendo de éste, se bautizó el fruto del cocotero» (Coromines 1996: II 111 s. coco I). A esta argumentación pueden hacerse al menos tres objeciones básicas. Veamos.
En
primer lugar, no se ve con nitidez por qué /koko/ o algo similar deba ser
necesariamente una voz expresiva para pequeĖos frutos esféricos o quasi esféricos. Sin embargo, Coromines
(1996: II 111 s. coco
I) llega incluso a ver aquí una «raíz onomatopéyica en iberorromance». Ahora
bien, si muy probablemente nadie discutiría una posible motivación
onomatopéyica en el latín coccus ‘gallo’ (cf. francés coq), mayor imaginación se
necesitaría, desde luego, para detectar onomatopeya alguna en mudos cuescos ―los de las frutas― u otros similares productos esféricos. O casi esféricos. En lugar segundo,
precisamente eso: algunos de esos frutos a los que se aplica el término coco o voces expresivas similares resultan ser,
como las pepitas, precisamente poco esféricas, poco redondas; Coromines (1996: II 111 s. coco I) aduce, por ejemplo, coca ‘bugalla grande’ en el gallego de Tuy o cuco ‘lapa’ en gallego septentrional y sólo formas extrahispánicas citadas
y aunque alejadas a veces en significado, cuales el francés coque ‘cáscara de huevo’, el italiano cėcco o cucco ‘huevo’ o el sobreselvano coc ‘hueso de
fruta’, presentarían el exigible requisito de redondez. En tercer lugar y
siempre suponiendo «cabeza esférica» para el coco infantil, la extraordinaria
diferencia de tamaĖo entre algo así como una pepita y el cabezorro más bien
espectacular del coco infantil ―y,
por otra parte, comparable sin duda al tamaĖo del coco del cocotero― hace
en principio bien opaca la razón por la que se habría podido materializar una
tal analogía. Con razón matizaba Coromines
aquello de que la cabeza del coco debía ser «groseramente figurada». Y tan
groseramente para dejarla poco esférica y más reducida que la cabeza de un
jíbaro. Por cierto, aquí cabría mencionar a título de inventario la variante cuco para nuestro monstruoso coco, forma que, aunque claramente secundaria y probablemente
caricaturizada por influencia del cuco pájaro, resulta bastante común en Hispanoamérica.
Coqueto coco gestual
Nada verosímil nos parece
asimismo la antigua propuesta de Ortiz
(1929: 298), quien asignando a coco un «indudable
origen africano» supone que el vocablo «pasó a EspaĖa
desde África y las Indias Occidentales, gracias a los numerosos negros bantúes que
influyeron en el lenguaje espaĖol». Tampoco tiene grandes dudas en relacionar Ortiz (1929: 297) nuestro coco infantil con el coco ‘gesto – mueca’
y el cocar o ‘hacer ademanes halagadores –
hacer seĖas cariĖosas’, aunque a simple vista se aprecia la dificultad de
conciliar el sentido pavoroso del monstruoso coco
infantil con el halagador y cariĖoso del coqueto coco gestual. Sin embargo, es esta también la opinión recogida todavía en la edición electrónica del Diccionario de la Real Academia EspaĖola
que para coco y junto a la primaria acepción de ‘fantasma con que se mete miedo a los niĖos’ ofrece la de ‘gesto – mueca’ remitiendo así además al mismo coco tanto el cocar como el hacer cocos. Como de costumbre,
en las pesquisas etimológicas el espigueo, a la búsqueda del eslabón perdido, por la concatenación de lenguas y dialectos puede siempre
proporcionarnos pistas de interés cuando no pruebas definitivas. En ese sentido
el, por ejemplo, cuclada ‘guiĖo – pegada de
ojo – siestecita’ de la conservadora fabla de
Monflorite (Escudero 1995: 31s) o los clucad[et]a
‘sueĖecito’ y el clucar el güello o ‘guiĖar el ojo’
de la también conservadora fabla de Gistaín (Mott
2000: 96 s. clucada y 154 s. güello) así como el valenciano clucar ‘guiĖar’ o el catalán [ull] cluc ‘[ojo] cerrado’ e incluso el francés clin d’Ōil ‘guiĖo – pestaĖeo’ apuntan tanto a un originario sentido ‘guiĖo’
para el gestual coco espaĖol y su derivado cocar cuanto a una raíz con base fónica sinestésica (*cluc– o *cloc–) del tipo que, por
ejemplo, encontramos en los internacionalismos ingleses click o aun clip.
Convendría, por otra parte, también acaso inquirir la etimológica vecina pista portuguesa, ya que, como vimos, la voz al menos en la acepción de ‘fruto del cocotero’ es tradicionalmente ―mas no anempíricamente― adscrita a este sociolingüístico ámbito. De hecho el Diccionario de la Lengua EspaĖola en su vigésima primera edición de 1992 así como en la edición electrónica de estas fechas (= 2007) aún remite nuestro coco al portugués «côco, fantasma que lleva una calabaza vacía, a modo de cabeza». De nulo valor ―y en su forma y en su significado― nos parece la hipótesis recogida por Machado (1987: V 174 s. coco) de un origen a partir del latín calcāre ‘pis[ote]ar’, en portugués calcar también ‘pis[ote]ar’, por ser supuestamente nuestro y su coco «un ser fantástico que nos pisa (calca) en el sueĖo, causándonos pesadillas». Ahora bien, la vecina pista portuguesa podría ser indirectamente útil al menos en su remitir ―si, como parece, no hay aquí una base latina― a alguna celticidad. Siempre y cuando, claro es, uno crea en el esencial celtismo de las lenguas de antiguos lusitanos y galaicos y no desee hacer prosperar el origen de estas hablas desde ilusorias invasiones de [pre]itálicos.
Partamos, pues, otra vez de la forma. Pues bien, si esta no es onomatopéyica y contiene una voz patrimonial, mientras la /k/ inicial apenas podría representar otra cosa que una antigua /k/, la segunda /k/, la /k/ intervocálica debe de ser primariamente el resultado de una secuencia geminada /kk/ o eventualmente de una secuencia de otra consonante más /k/, opción esta que sobre todo a tenor precisamente del testimonio portugués cabe considerar muy poco probable, ya que en tal caso esperaríamos más bien una resolución tipo /ik/ ―en concreto [jk]― y no /k/. En cuanto al vocalismo, cumple anotar que la primera /o/ podría proceder de una misma /o/ larga latina o latinizada o bien de un diptongo /au/, siendo en principio de menor relevancia el origen de la segunda /o/, explicable como la típica adaptación morfológica regularmente procedente, en suma, de una antigua /u/ breve latina o de procedencia afín. Todo ello nos daría, por tanto, una potencial base */kokk–/ o */kaukk–/. Y puesto que la pista onomatopéyica parece inverosímil y la pista latina parece exhausta, no cabe sino mirar en la celticidad de substrato. Y aquí nos encontramos con una sorpresa, una raíz que por forma y significado bien parece cuadrar a nuestro coco.
Escarlata, carmesí y bermellón
En efecto, un cocos o coccos con el sentido de ‘escarlata – rojo’ es forma bien reconstruible en gálico a partir de testimonios cuales ―siguiendo a Delamarre (2003: 120s s. cocos, coccos)― los antropónimos Cocus y Coccus o los derivados Cocca, Coc[c]illus, Cocidius, Cocilla, Cociru, Cocurus o Cocusia. La extensión de esta voz en las lenguas célticas, con verbigracia córnico y galés coch ‘rojo’, antiguo irlandés coic ‘rojo’ harían difícil ―aunque, cierto, no imposible― retrotaer directamente la forma gálica hasta el griego kókkos ‘huesecillo – cuesco – pipa – pepita – quermes – cochinilla’; por su parte, el equivalente latino, coccum, de la forma helénica recién citada abre la posibilidad de que el latín copiara en realidad de una lengua que en última instancia no era la helénica, ya que en latín no sólo se dan los valores más restrictos de ‘quermes – gusanillo – grano para teĖir de escarlata – escarlata’, sino también un inesperado género neutro ―pues el masculino coccus es tardío― que no cabría esperar de haberse tratado de una directa copia del griego kókkos.
En cuanto a la cuestión de por qué el personaje infantil habría recibido el nombre de ‘[el] rojo’, otra vez Delamarre (2003: 120s s. cocos, coccos) resulta utilísimo al recordarnos que el término constituía un apodo de Marte, ya que «el rojo es el color guerrero» por una obvia asociación metonímica con la sangre y, por tanto, con la muerte, de modo que resulta fácil comprender por qué una alusión al ‘rojo’ podía causar pavor a insomnes infanzones. Así pues, el coco, ‘el rojo’ habría sido una elíptica, elusiva y acaso tabuística nominación para el más sanguinario y violento de los dioses del antiguo panteón latino, deidad a la que celtas y romanos debieron de asimilar la correspondiente divinidad céltica. De hecho, como acabamos de ver, suele atribuirse también este étimo al teónimo Cocidius, dios venerado en la antigua Britania y al que «los romanos asimilaban a Marte en virtud de la asociación de ambos a la caza y a la guerra» (Galloni 2006: 285s).
La asociación entre el cruento Marte y el rojo sanguíneo o bien perduró al menos hasta finales del s. XIII o bien era tan obvia y natural que reemergió en este período, pues, en efecto, en su obra supra phisonomiam su autor, conocido o identificado como Guillermo de Aragón (Phis., epil. 215), recuerda que el ―rojizo― planeta “Marte hace rojizo al nacido” (Mars facit natum rubei coloris; uide la edición de Val 2006: 383). Acaso también el Martu del Piamonte o «gatón negro con los ojos como brasas» (Canobbio 2006: 136), marido de la gata Marel[l]a ―ņo acaso también originariamente Martel[l]a?― y homólogo de nuestro coco en aquellos lares, remonte, en última instancia, al latino Marte–, cabiendo aducir para la terminación en –u las pertinentes formas om, ome u omu [del sac] que para ‘hombre [del saco]’ encontramos como derivadas del latino homĭne– ‘hombre’ en este mismo ámbito lingüístico.
Los méritos del roble
Por último, la extraĖa y aparentemente autónoma doble emergencia greco–céltica del término y la inestable correspondencia latina podría además tener una explicación satisfactoria a partir de testimonios como el de Plinio (nat. 9,141: coccum Galatiĺ rubens granum, ut dicemus in “terrestribus”, aut circa Emeritam Lusitaniĺ in maxima laude est) de que en Galacia ―es decir, en la Galia del Helenismo― llamaban coccum al grano carmesí ―y, reincidentes las lenguas, nótese que carmesí viene de quermes― de modo que una raíz céltica o de amplia difusión en las hablas célticas, incluyendo la de los tan orientales gálatas, habría suministrado voces en realidad distintas a helenos y romanos porque desde diferentes hablas célticas. Pero es que otrosí en el citado pasaje de Plinio se establece, como veíamos, una asociación con el mismo producto en Lusitania: “El coscojo de Galacia, la grana roja, como diremos al tratar de las plantas terrestres, es el más apreciado, o el de Lusitania de los alrededores de Emérita” en la traducción de Virgilio Bejarano (1987: 145). Y, en efecto, comentará después Plinio (nat. 16,32): omnes tamen has eius dotes ilex solo prouocat cocco. Granum hoc primoque ceu scabies fructicis, paruĺ aquifoliĺ ilicis, cusculium uocant [...] gignitur et in Galatia, Africa, Pisidia, Cilicia; lo que, otra vez en la versión de Bejarano (1987: 151), viene a decir “Todos estos méritos del roble, sin embargo, los sobrepasa la encina solamente con el quermes. Este es un grano, y al principio como una roĖa del arbusto, una encina de hoja pequeĖa a la que llaman coscojo [...] Se cría también en Galacia, África, Pisidia, Cilicia”.
En esa línea no menor interés ofrecería
asimismo el testimonio también pliniano de que “Los de Dirraquio se enorgullecen de la vid balisca, a la cual llaman coccolobis las Hispanias” (nat. 14,29: baliscam Dyrrachini celebrant, Hispaniae coccolobin uocant), testimonio convergente con el de
Junio Moderato Columela (3,2,19)
cuando, hablando de las vides, recuerda: balisca, quarum minorem coccolobin uocant Hispani o, en la traducción de García Armendáriz (2004: 245), “la balisca, cuya variedad más pequeĖa llaman coccolobis los hispanos”. Y, en
efecto, mientras que el término coccolobis es aceptado como hispánico sin mayor problema, para el término balisca André
(1956: 50 s. balisca) planteó la posibilidad de un origen
ilírico, ámbito territorial donde se hallaba la antigua ciudad de Dyrrachium, hoy DurrĎs, en Albania. Ambos textos
refrendan, pues, la existencia de una voz hispánica coccolobis susceptible, por forma fónica y semántico
contexto, de dejarse interpretar como un compuesto ņsobre nuestro gálico cocco– ‘rojo’ o sobre el latino–románico
cocco– ‘grano’? si
es que, como tantas veces suele en las lenguas acontecer, uno y otro no
representan en realidad más que dos acepciones de una misma forma, en cuyo caso
y atendiendo tanto a la aplicación de los criterios arriba expuestos concernientes
a la detección del valor originario de un término cuanto, aquí en concreto, al
caudaloso testimonio etimológico que nos ofrecen los variabilísimos
cromatónimos o nombres para los colores en tantas y tantas lenguas del mundo,
cabría concluir que el ‘grano’ o ‘quermes’ y no el ‘rojo’ o ‘carmesí’ habría
sido el étimo primario, valor que, una vez más, habrían conservado casi
intactos los periféricos y humildes dialectos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alinei Mario, Origini delle lingue d’Europa. I. La
Teoria della Continuitą, Il Mulino, Bolonia 1996.
André Jacques, Lexique des termes
de botanique en latin, Librairie C. Klincksieck, París 1956.
Bejarano Virgilio, Hispania
Antigua según Pomponio Mela, Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Barcelona
1987.
Calvo Cantero Raquel & Pérez
FariĖas Raquel, Pinto, pinto, gorgorito (Retahílas, juegos, canciones
y cuentos infantiles antiguos), Ediciones Sammer, Madrid 20032.
Canobbio Sabina, «La Gatta Marella e gli altri: spauracchi
infantili dal Piamonte», Quaderni di Semantica 27 (2006) 133–47.
Coromines Joan [&
Pascual José A. coll.], Diccionario
crítico etimológico castellano e hispánico, Editorial Gredos, Madrid 1996 [= 1980], V voll.
Delamarre Xavier, Dictionnaire de la
langue gauloise. Une approche linguistique du vieux–celtique continental, Éditions Errance, París
20032.
Escudero Buil Pedro José, Léxico aragonés de Monflorite, Publicazions d’o consello
d’a fabla aragonesa, Huesca 1995.
Fernández Méndez Servando, La mitologia asturiana, Cajastur, Oviedo s.d.
Galloni Paolo, «Il dio cornuto. Alcune metamorfosi di una
divinitą paleolitica», Quaderni di Semantica 27 (2006) 277–88.
García Armendáriz José Ignacio, Columela. Libro de los árboles. La
labranza. Libros I–V, Editorial Gredos, Madrid 2004.
Machado José Pedro, Diccionário etimológico da língua
portuguesa,
Livros Horizonte, Lisboa 19874, V voll.
Mahdi Waruno, «Linguistic data on
transmission of Southeast Asian cultigens to India and Sri Lanka», R. Blench
& M. Spriggs edd., Archaeology and Language II. Correlating archaeological and linguistic
hypotheses, Routledge,
Londres–N. York 1998, 390–415.
Moliner María, Diccionario
de uso del espaĖol, Gredos,
Madrid 1997 [= 1966] II voll.
Mott Brian, Diccionario
etimológico Chistabino – Castellano, Castellano – Chistabino, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza
2000.
Ortiz Fernando, «El
cocorícamo y otros conceptos teoplásmicos del folklore afrocubano», Archivos
del Folklore Cubano 4.4
(1929) 289–312.
Val Naval Paula, Estudio,
Edición Crítica, Traducción y Comentario de la Summa supra Phisonomiam de Guillermo de Aragón (c. 1300), diss. Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2006.