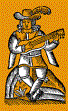|
|
Su‡rez çvila, Luis. ŇConsecuencias y secuelas de los buenos
principios: el neopopularismo en Rafael AlbertiÓ. Culturas Populares. Revista Electr—nica 4 (enero-junio
2007). http://www.culturaspopulares.org/textos4/articulos/suarez2.htm ISSN: 1886-5623 |
Consecuencias y secuelas de los
buenos principios:
el neopopularismo en Rafael
Alberti[1]
Luis Su‡rez
çvila
Instituto Universitario Seminario
Ram—n MenŽndez Pidal
Universidad Complutense (Madrid)
Resumen
El autor, nacido, como Rafael Alberti, en El Puerto de
Santa Mar’a (C‡diz), recuerda personajes, juegos, canciones, anŽcdotas de su
infancia. Una infancia paralela, en cierta medida, a la del gran poeta de la
Generaci—n del 27, de quien fue amigo.
Palabras
clave: Rafael Alberti, El Puerto de Santa
Mar’a, C‡diz, infancia, folclore, juego, canci—n, anŽcdota, cuento.
Abstract
The author of this text,
born in El Puerto de Santa Mar’a (C‡diz), the village of the poet Rafael Alberti,
remembers people, games, folk songs and anecdotes of his childhood; a childhood
parallel to that of his friend, the great poet of the Generation of 1927.
Keywords: Rafael Alberti, El Puerto de Santa Mar’a, C‡diz, Childhood,
Folklore, Game, Folk song, Anecdote, Tale.
|
C |
uando JosŽ Luis Tejada, esa especie
de hermano mayor que tuvimos mis amigos y yo, hace m‡s a–os de los que
conviniera, nos descubri— a Rafael Alberti, Cuco era un primo d’scolo de los
Merello que viv’a en un lejano pa’s y por cuya conversi—n se rezaba en algunas
casas portuenses.
Se
rumoreaba entonces que el P‡rroco de la Prioral hab’a conseguido del Cardenal
Segura un permiso especial para que JosŽ Luis Tejada pudiera leer los libros
que estaban en el "ęndice", entre los cuales, como es l—gico,
figuraban todos los de Rafael Alberti.
Pero
es lo cierto que, contra viento y marea, JosŽ Luis mantuvo viva la memoria de
Alberti en El Puerto durante su ausencia y dedic— muchas horas de trabajo a
estudiar su poes’a primera, lo que cuaj— en un magn’fico volumen, "Rafael
Alberti, entre la tradici—n y la vanguardia", que todos los que estamos
aqu’ conocemos.
JosŽ
Luis nos ense–— a leer los primeros libros de Alberti y aquello nos pareci— la
poes’a que todos hubiŽramos querido escribir. Nuestros elementales
conocimientos, en aquel momento, nos permit’an comprenderla y desentra–arla;
acertar sus simbolismos y sus fuentes. Y est‡bamos contentos.
La
clave eran los versos primeros de la despedida de "La amante":
ÁAl
sur,
de
donde soy yo,
donde
nac’ yo...
El
determinismo en la forma de vivirse en esta autonom’a de la Andaluc’a del Sur,
Andaluc’a la Baja, es evidente. Eso que yo llamo "concepto geogr‡fico
indeterminado", que ni es Tartessos, ni la BŽtica, ni Al-Andalus, es lo
que Fernando Villal—n dijo en un exabrupto: "El mundo se divide en dos
partes: C‡diz y Sevilla". Ciertamente eran los horizontes de su espacio
vital. La finca que Fernando acab— vendiendo a su amigo Fernando de la C‡mara,
cuando las cosas vinieron a menos, Gibalb’n, coge los tŽrminos de las
provincias de C‡diz y de Sevilla. Esta es la Andaluc’a menos islamizada y m‡s
real; es la Andaluc’a donde se
forjan las manifestaciones que pasan por ser las arquet’picas espa–olas; la que
presta, con raz—n o sin ella, la car‡tula t—pica a la espa–olidad.
Y
es que quienes nacimos en tiempos que terminan –m‡s o menos– en la
primera mitad del siglo XX, en Andaluc’a la Baja, y tuvimos infancias felices,
nos sentimos estŽticamente interconectados a unos mismos principios, bullimos y
reaccionamos a unos mismos impulsos y respondemos a unos mismos resortes.
Por
eso, mis amigos y yo, desde muy pronto, nos sentimos natural e ingenuamente
legitimados para ser intŽrpretes fidedignos de la poes’a primera de Rafael
Alberti.
Cuando
hace poco, rele’a yo, por no sŽ cuantos cientos de tropecientas veces, los
"Recuerdos de Fernando Villal—n", de Manuel Halc—n, me quedŽ reinando
en un p‡rrafo en que relataba c—mo
Ňbajo ManrubiaÓ, mozo de
cuadra de su t’o el Conde de Miraflores de los çngeles, mont— por primera vez a
caballoÓ.
En
poder de Manrubia, Ňbajo ManrubiaÓ. Mis tatas Lola Paloma y Milagros Guerrero,
dec’an que yo hab’a nacido y me hab’a criado en su poder. En poder de Manrubia,
o bajo el poder de mis tatas, el caso es que esa relaci—n del ni–o con la
servidumbre domŽstica bajoandaluza crea un evidente e imperecedero v’nculo de
dependencia estŽtica. Una tata ten’a poder. Ten’a m‡s poder que la se–ora de la
casa, que el cabeza de familia, que los abuelos y los t’os. Una tata era el escudo
y el parapeto de la disciplina paterna. Una tata, como Dios mandaba, te
ense–aba a respirar mŽtricamente, con el tris’labo, primero (ÁAj—!) para seguir
con el pentas’labo y el hexas’labo:
Cinco
lobitos
ten’a
la loba;
cinco
lobitos,
detr‡s
de la cola
y terminar con el octos’labo en
escabrosas historias que te cantaban de mujeres seductoras, de incestos e
incluso adulterios unidos a sacrilegios, que ni repel’an a tus tiernos o’dos
infantiles, ni a ellas mismas. As’ te cantaban y te aprend’as las historias de
los amores de Gerineldo y de la princesa Enilda sorprendidos por el rey
durmiendo juntos, como mujer y marido; los requerimientos de amor del perro
moro a su heroica hija Delgadina; los de los hermanos Amn—n y Tamar; los de la
princesa bastarda y el segador, o los de la mujer del molinero y el cura. Pero
tambiŽn Don Bueso y la hermana cautiva, el marinero fragata, la Virgen y el ciego, el milagro del trigo, el maldito cardelero, la Jeringosa...
Y
a los m‡s chicos, dos, con las manos entrelazadas por las cuatro mu–ecas, los
paseaban en la Ňsillita cacaÓ:
La
sillita caca,
el
sill—n de oro,
donde
caga el moro.
La
sillita caca,
el sill—n de plata,
donde
cag— la gata.
Permitidme
que hoy traiga aqu’ aquellas infancias paralelas y felices, pobladas de t’as
que, al menor amago de tormenta, atormentaban la casa con el
Santa
B‡rbara bendita,
que
en el cielo estas escrita
con
papel y agua bendita;
en
el ‡rbol de la cruz,
Paternoster,
amŽn, Jesśs,
y trasgred’an la paz domŽstica
empu–ando, como sola arma contra los fen—menos metereol—gicos, la vela
encendida del d’a de Santa B‡rbara que todos los a–os tra’a la mandadera del
convento de Sancti Sp’ritus, y entonando:
El trisagio que Isa’as
compuso
con grande celo,
lo
oy— cantar en el cielo
a
angŽlicas jerarqu’as;
o con el rezo, al toque de çnimas ,
en la Prioral; o con el juego de la loter’a de las çnimas Benditas, tambiŽn en
la Prioral, que, segśn el nśmero que saliera, sacabas del Purgatorio el ‡nima
de un obispo, de una meretriz, de un ajusticiado, de un marinero ahogado, o
de...; o infancias frecuentadas por las prestigiosas beatas locales que
visitaban, sin motivo alguno, las casas, como Candelaria Leal que se sab’a de
corrido un romance de Bernardo del Carpio contrahecho a lo divino por el
Maestro JosŽ de Valdivieso:
Ba–ando
est‡ las prisiones
con
l‡grimas que derrama
ese
Se–or Soberano,
el
Redentor de las almas...;
o de sirvientas como Isabel la Pimpina que, cuando la mandaban
a comprar a la plaza, sisaba de la cuenta para comprarse pliegos multicolores
con romances que cantaba un ciego y vend’a su mujer, al pie de la casa "de
los leones", en la Placilla, que luego tarareaba con Bonilla, el cocinero:
Un
matrimonio cristiano
que
en Santander habitaba
de
todo el mundo envidiado
por
lo bien que se llevaban.
Vinieron
los a–os malos,
con
las penas que originan
y
Žl tuvo que marcharse
agobiado
a la Argentina...
Entonces
se dec’a como timbre de distinci—n: "Yo entro en casa de Don Fulano y de
Don Mengano". Y, entre quienes entraban y sal’an, hab’a infinidad de
personajes, personas y personillas que iban desde la demandadera de un convento
con los cordones de San Blas, los brevetines, reliquias varias, deliciosos
amuletos y colgantes, hasta el t’o de la alhucema; desde el mendigo que ped’a
igual que en el siglo XVII (" Una limosnita, por el amor de Dios, para
este pobre tullido que no puede ganarlo") y que, obtenida la d‡diva, sal’a
como una exhalaci—n, igual que un p’caro del Siglo de Oro, hasta Toribio, el
del carro de la basura; Guarigua, el que vend’a las acemitas –pan ‡cimo–-, o el del agua de Fuentebrav’a...
Entraba
Rafael Brea, el cartero, que cercana la Navidad, ayudaba a mi padre a poner el
Nacimiento y cantaba villancicos en que volcaba todos los evangelios ap—crifos.
Entraba Pedro, el del Juzgado, alguacil en El Puerto y barbero en su pueblo de
Cabra con el que le hac’amos bromas, instigados por las criadas. Entraba Do–a Concha
Romero GutiŽrrez, maestra de primeras letras, viej’sima, como que hab’a nacido
en 1872. Viv’a en una casa de la calle Palacios, 61, con su ayudanta, casi tan
vieja, Do–a Mar’a Can—nica, donde ten’an un colegio. Por las tardes, Do–a
Concha, iba a mi casa a tratar de ense–arnos a leer, en un silabario precioso,
tra’do de La Habana. Do–a Concha Romero era poetisa. Se preciaba de haber
publicado las paridas de su estro en la Revista Portuense. De ella recuerdo sus u–as partidas en dos, como dos pezu–itas, y el
dedo ’ndice sobre el silabario, diciendo. "Ni–o: e–e, e–e, e–e", para
quedarse beat’ficamente dormida a rengl—n seguido.
Entraba
y permanec’a Lola Blandino, costurera, que hab’a sido se–orita de compa–’a de
mis primas, cuando mi t’a Aurora estuvo en La Habana, y contaba la preciosa
historia de la mulata Corina ("que orina", dec’amos nosotros) y
cantaba con sones guajiros aquello de:
La
mujer que quiere a un chino
es
que no tiene amor propio
porque
el chino fuma opio
y
alborota a los vecinos.
Entraba
Chano, el cochero de mi abuelo Juan.
Cuando
Chano me puso, con siete a–os, encima del caballo ZacatŽ, del hierro de Garc’a Mier, me dijo la palabra m‡s sonora, m‡s
atrayente, m‡s poŽtica de las que hasta entonces yo hab’a o’do: cuatralbo.
ZacatŽ era espa–ol, casta–o encendido, lucero, cord—n corrido y cuatralbo.
Aquella m‡gica palabra la volv’ a o’r en 1961, en verano, en el patio de mi
casa, donde estaban reunidos D‡maso Alonso, Eulalia Galvarriato, JosŽ Luis
Tejada y mi padre. Cuatralbo. Don Luis Carrillo Sotomayor, cuatralbo de las
galeras del Puerto. Fue la primera vez que o’ hablar de ese limpio poeta y la
segunda que o’ cuatralbo. Pero una y otra vez, la misma palabra, significaron
dos cosas distintas.
Entraba,
JosŽ El Negro, gitano, hijo de La Bilili, que tra’a carb—n, higos de tuna,
caracoles o cualquier res nullius que encontrara a
mano, y aprovechaba para cantar la historia de Bernardo del Carpio, de la Reina
y la hermana cautiva, de Gaiferos, del Conde Claros.
Entraba
Diego El Gurrino, gitano con fragua abierta, que
arreglaba los pezones de las asas de las planchas, cuando se les romp’a el
mango, las badilas de las copas, los maceteros, los nudos capuchinos de las
puertas... y cantaba por martinetes aquello de:
Las
marecitas de toitos los gitanos
toitas
iban al tren,
y
yo como no la tengo,
naide
me ven’a a ve.
Entraban
ni–os y ni–as, hijos de amigos de nuestros padres, a los que entreten’amos con
los juegos: "De La Habana ha llegado un barco cargado de..." y hab’a
que adivinarlo; o Žramos paseados en la bamba, colgada en una palanca del
albŽrchigo centenario, al son de los cantos de columpio de las tatas:
Entre
s‡banas de holanda
y
colchas de carmes’,
est‡
mi amante en la cama
que
parece un seraf’n.
Limpia,
limpia, Magdalena,
y
no dejes de limpiar;
a
los ni–os dales teta
y
a los grandes dales pan.
Entraban
mis amigos, los ni–os de mi edad, a los que mi padre somet’a, los domingos por
la tarde, despuŽs de una merienda, de chocolate y pan con manteca colorada, a
unos impresionantes comentarios de texto que casi siempre acababan como la
comedia de Ubrique. O, todos los veranos, en el jard’n, cuando ven’a Don Diego
Angulo ę–iguez, amigo de mi padre y asiduo visitante de mi casa, nos comentaba
las filminas y diapositivas del Disc—bolo de Mir—n, del Pates’ Gudea hecho en
basalto, de la capilla del Condestable de la catedral de Burgos, de las
vidrieras de la catedral de Le—n, o de
las Meninas, o de la Asunci—n de Murillo, en el Museo del Ermitage...
Entraban
los Merello, a recogernos a mi padre y a nosotros para ir de excursi—n a la
playa, por el Camino de los Enamorados, entre tunas, pitas, espinos aromos,
vinagreras, tomatitos del diablo... para acabar pintando acuarelas o haciendo
apuntes a l‡piz del Castillo de la P—lvora o de los arrieros que, con sus recuas, cargaban arena
para la f‡brica de botellas.
Cuando
JosŽ Luis Tejada me prest— La Arboleda Perdida
descubr’ la infancia de Rafael Alberti. EmpecŽ a leer en letra impresa los
nombres de personas que me eran conocidas, de personas con las que hab’a
hablado o de las que hab’a o’do hablar, y me sorprend’ de c—mo se crean los
mismos horizontes estŽticos en los ni–os bajoandaluces.
En
La Arboleda estaban todos los Merello, primos de
Rafael, los amigos de mi padre, gente de buen saque y enmara–ademente
endog‡mica, ligada por matrimonios, con los Alberti y los Brunetti o Brunet, de
los que en El Puerto se salmodiaba, en tono gregoriano: "De Merello,
Alberti y Brunet, liberanos, dominŽ, a la hora de comŽ", por su gran
voracidad.
All’,
en La Arboleda vi impreso el nombre del primo
mayeto, Agust’n Alberti Brunet, a quien por unas pocas pesetas un Luca de Tena
le compr—, ante Notario, los derechos de sucesi—n del Marquesado de Brunet. El
propio Agust’n Alberti Brunet, a quien nosotros, de chicos, llam‡bamos con el
mote de "AmŽn peo". Y es que este Agust’n se
pasaba horas y horas en la Prioral, de capilla en capilla, relat‡ndole a todos
los santos retah’las petitorias bisbeadas, en voz baja, que terminaban con una
respetuosa inclinaci—n del cuerpo y un "amŽn"
pronunciado en alto, seguido de un cuesco, que no se sabe, ni pude averiguar,
si se le iba el punto por la inclinaci—n, o por la intensidad del "amŽn".
Tarabillas,
las de Agust’n, como la de:
Virgen
Santa del Carmelo,
por
tu escapulario santo,
ac—geme
bajo tu manto
y
llŽvame hasta el cielo,
(Inclinaci—n,
amŽn y cuesco)
que estoy seguro que Rafael la sab’a,
por los rastros que han quedado en su Marinero en tierra.
O
aquella, que parece sacada de un cancionero del XVI y que Agust’n y todos los
Merello rezaban, con un padrenuestro, al Cristo de la capilla de Benavides:
Si
lo m‡s hice por ti,
que
fue morir por salvarte,
Ŕc—mo
no he de perdonarte?
O
la de Santo Tom‡s de Villanueva, que tambiŽn rezaba la madre de Alberti al
Santo limosnero de la Prioral, cuando la ruina de su casa, y que mi abuela
Aurora rezaba con la mano extendida, cuando los negocios de mi abuelo Juan iban
de capa ca’da. La misma, con alguna variante, que Rafael recuerda en La
Arboleda:
Santo
Tom‡s de Villanueva,
Obispo
de Casasanta,
una
limosna te pido
que
me hace mucha falta.
Por
tu padre,
por
tu madre,
por
las olitas del mar
que
van y vienen,
que
se me llene la casa
de
salud y bienes.
Por
la Sant’sima Trinidad,
que
en mi casa no falte pan.
Y
de una limosna que das todos los d’as
que
la śltima no sea la m’a.
Y,
tś, que eres tan bueno
y
tan querido de Dios,
s‡came
de esta aflicci—n.
All’,
en La Arboleda y en casa de los Alberti y de los
Merello, los Santos cercanos y elementales: San Agust’n, San Rafael Arc‡ngel,
San Vicente Ferrer, San Luis Rey de Francia –terciario franciscano, como
la madre de Rafael–, San JosŽ, devoci—n familiar con sus dolores y sus
gozos de los siete domingos; San Ignacio de Loyola –ÁFundador sois, /
Ignacio, y General / de la Compa–’a Real /, que Jesśs con / su nombre
distingui—...!–; la Virgen de los Milagros, la Patrona, la imagen mariana
que dec’a Rafael que fue m‡s cantada por los poetas, desde Alfonso X hasta Žl
mismo, que, adem‡s, la pint— en la famosa puerta de su casa de Punta del
Este; la Virgen del Carmen
–Virgen Santa del Carmelo–; La Virgen de BelŽn, en el trascoro de la
Prioral, cuya advocaci—n llevaban todos los Alberti entre sus muchos nombres de
pila; ÁMadre del Amor Hermoso!, exclamaci—n ante lo inveros’mil que se
convierte en aparici—n de Nuestra Se–ora del Amor Hermoso, con cara recortada
de una foto de Mar’a Teresa Le—n, a Rafael, con cara recortada de su propio
retrato, en el dibujo de Žste Naufragio y salvaci—n de Rafael Alberti; Santa Casilda, de cuya leyenda, que se contaba en El Puerto, mezclada
a la de la aparici—n de la Virgen de los Milagros, termin— Rafael por hacer una
obrita de teatro impregnada en el romancero; Santa Catalina –Catalina de
Alberti, italo-andaluza y la ermita de la Santa en el Castillo que cita Juan
Ram—n en la famosa carta a Rafael–; Santa Rosa de Lima –Rosa de
Alberti que tocaba, pensativa, el arpa–; Santo Tom‡s de Villanueva, el
santo limosnero de la Prioral; San Pedro, sentado, en El Puerto y en Roma; sus
‡ngeles, jer‡rquicos esp’ritus puros y, luego, materia poŽtica; la cinta
milagrera, con la medida de la imagen de la Virgen de los Milagros y la medida
de la Virgen de la Cinta, en Moguer de Juan Ram—n, que se impon’a a los
enfermos.
Santos
cercanos, elementales y, tambiŽn, demonios familiares: el t’o abuelo Tomaso,
guapo garibaldino mutilado de guerra; Pepe Ignacio, hijo de Žste, pintor de
afici—n en su primera juventud granadina, traductor teatral y escritor luego,
que viv’a malcasado en Madrid y pasaba algunas temporadas en El Puerto, en
donde se le motejaba como el republicanote, el ateo, la oveja negra de la
familia, y por quienes Rafael muestra una particular simpat’a.
En
La Arboleda pululan gentes de las que yo hab’a
o’do hablar o hab’a conocido: Paca Moy, la ni–era de Rafael, a la que Cuco hizo
blanco de su fechor’as y c—mplice de sus travesuras, y ten’a m‡s mando y poder que
la propia madre de Rafael; la gitana Milagros Maya, costurera de la casa, que
le ense–aba canciones populares, romances y oraciones; Pepilla la lavandera
"que jugaba con Žl en la azotea, olorosa de espumas y lej’a";
Paquillo, el hijo del cochero de su t’o, de su misma edad y compa–ero de aventuras y de juegos,
que, a la vuelta de Rafael, el a–o 77, lo recrimin—, en presencia de la prensa:
"Mira, Cuco, ahora me vas da decir cu‡ndo nos hemos hecho nosotros pajas
en las Dunas. ÁHombre, no seas embustero!...". Y Rafael, engoladamente,
con superioridad manifiesta, le contest—: ŇPaco, nunca llegar‡s a conocer los
entresijos de la literatura de memorias". Y Paco, convencido, se amilan—,
encogido de hombros, con un condescendiente y entregado "Bueno..."
En
La Arboleda, Federico, antiguo arrumbador de la
bodega familiar, que pon’a el Nacimiento cada Navidad, sab’a historias
inveros’miles y cantaba
villancicos incomprensibles como el
de:
AcuŽstate
en el pozo
que
vendr‡s cansado...
que no era otra cosa que:
AcuŽstate,
esposo,
que
vendr‡s cansado...,
lo mismo que hace muy poco vi, en la
Biblioteca Nacional, en un pliego de ciego del XIX, de la colecci—n de don Luis
Usoz, titulado Villancicos de la Nochebuena que se cantan en C‡diz; lo mismo que se cantaba en mi casa.
O
"Capirucho", otro arrumbador de la bodega, al que Rafael dedic— una
nana en Marinero en tierra, y del que en la casa de los primos
Merello yo he o’do cantar la retah’la
dialogada entre dos arrumbadores –Capirucho y Trabajila– de:
–ŔAdonde
vas, Capirucho,
con
sotana y con mochila?
–Voy a casa de Merello,
a
llevar estas vasijas.
–Adi—s,
adi—s, Capirucho.
–Si
me llamas Capirucho,
te
llamarŽ Trabajila.
–ÁCapirucho!
–ÁTrabajila!
All’,
en La Arboleda, Carreja, el pescadero, con su
pulgarcillo a–adido, como un percebe minśsculo; all’, la t’a Josefa, protectora
de los gitanos de la calle de la Rosa, a los que ense–aba a leer y doctrina
cristiana; all’, Do–a Concha Romero, la misma, pero con cuarenta a–os y su bata
"verde pit‡rriga", d‡ndole clases de catecismo a Rafael; all’, las
Hermanas Carmelitas, las que le ense–aron a leer las primeras letras y a las
que los alumnos cantaban:
Las
Hermanas Carmelitas
con
delantales azules
se
parecen a los cielos
cuando
se quitan las nubes.
Y
el Colegio de San Luis Gonzaga, el colegio grande de El Puerto, el de los
jesuitas, el de los poetas, el de Juan Ram—n, el de Fernando Villal—n, el de
Pedro Mu–oz Seca, el de Rafael de Le—n, el de Rafael Alberti. Por La
Arboleda deambulan redivivos el padre
Zamarripa, vasco larguirucho; el padre Pedro Ayala , prefecto, director de la
Congregaci—n Mariana y del Apostolado de la Oraci—n en donde milit— Rafael; el
padre Lirola; el padre Lambertini, italiano que se encargaba del confesionario;
las soberbias de su primo JosŽ Ignacio que tanto hirieron a Rafael; las rabonas
para ir a las Dunas, a la playa, a la finca del t’o JosŽ Luis de la Cuesta a
torear vacas de media casta; el corte de la coleta torera en plena clase, con
un cortaplumas; sus amigos colegiales, Mu–oz Pacheco, los Bootello, los
Benvenuty, Juan Modesto Guilloto Le—n, compa–ero de correr’as taurinas y luego
camarada, conocido en la guerra civil como el "General Modesto".
All’,
el amor imposible por su t’a Gloria y el no menos plat—nico por la ni–a
Milagritos Sancho; rabonas cada vez m‡s seguidas; el descubrimiento de la
pubertad; los primeros dibujos, el camello modelado en barro para el BelŽn del
t’o Vicente; la emigraci—n, para no volver m‡s, de su abuela materna a la
Argentina en el vapor "Balvanera", un buque que, de una l‡mina
anuncio de la Compa–’a Trasantl‡ntica, copiar’a Rafael una y otra vez, en
distintos tama–os, en variados colores; el regalo de la t’a abuela Lola de su
vieja paleta de pintura y su paciencia ense–‡ndolo a conocer y manejar los
pinceles y los colores. "Este ni–o ser‡ un Murillo", dictamin— la t’a
Lola y asintieron todos los parientes. Rabonas, excursiones, durante las
clases, a las salinas –en donde las vagonetas llevaban al muelle la sal
hasta las "blancas casetas"–, a la playa, con sus castillos de
la P—lvora y de Santa Catalina y, m‡s adentro, el de San Marcos –"Mi
pueblo tiene castillos, / pero adem‡s una mar"–, a los pinares,
pinares que plantara, en el XVII, Don Juan Camacho Jaina, portuense, gobernador
en Nueva Espa–a y primer editor de Sor Juana InŽs de la Cruz. Dibujos y
acuarelas.
Y,
entretanto, la ruina familiar. La vieja bodega tiene que venderse. Los Osborne
la compran. Los Osborne, bisnietos de Don Juan Nicol‡s Bšhl de Faber y de Do–a
Frasquita Larrea, sobrino-nietos de Fern‡n Caballero... La familia Alberti debe
marchar a Madrid. Los propios compradores de la bodega nombran a don Agust’n Alberti su
representante general para Castilla, para que tenga un pasar. Eso era lo normal
entre bodegueros, por otra parte, enmara–adamente entroncados. Dicen que la
causa de la ruina fue la vida
desatenta. Los Alberti deben diluirse en la gran ciudad. De due–os a empleados,
la situaci—n se present— terrible. La ruptura, la nostalgia y el reproche al
padre mal administrador:
ŔPor
quŽ me trajiste, padre,
a
la ciudad?
ŔPor
quŽ me desenterraste
del
mar?
Lo
mismo que Fernando Villal—n, ganadero de reses bravas, garrochista, agricultor,
poeta, te—sofo, espiritista, Conde de Miraflores de los çngeles, que, arruinado
en Sevilla, es quitado de en medio por su hermano Jer—nimo, que le realiza
todos los bienes y lo env’a a Madrid, donde nadie lo conozca, para lavar el
crŽdito de la familia. La misma nostalgia en Fernando Villal—n, desenterrado
del campo y hecho un urbanita:
Que
me entierren con espuelas
y
el barbuquejo en la barba,
que
siempre fue un mal nacido
quien
reneg— de su casta.
Y
Fernando se venga de su hermano, maldiciŽndolo en su testamento hasta la sexta
generaci—n, por haberlo desenquistado, a la fuerza, de su medio natural.
Ruinas
bajoandaluzas, igualitas que las de mi abuelo Juan çvila, condisc’pulo, en los
jesuitas de El Puerto, de Juan Ram—n, de Fernando Villal—n y de Dionisio PŽrez
que lo hace –con nombre y apellidos–, personaje en su novela La
Juncalera. Juanito çvila, propietario,
garrochista, aprendiz de torero, amigo de don Luis Mazzantini, hombre de buen
humor, mujeriego –ÁHay que ver, con lo guapa que era su abuela Do–a
Aurora!, me dec’a un viejo capataz–; Juan çvila, con querida en Puerto
Real, villa a la que sotto voce las burladas
se–oras del Puerto llamaban, despectivamente, refugium peccatorum; Juan çvila, emprendedor de negocios ruinosos, al que mi bisabuela
Magdalena Rodr’guez Madrazo y Calder—n de la Barca salv—, una y otra vez, de la
hecatombe y pudo seguir viviendo en El Puerto.
Los
Alberti, los Merello, son unos grandes inventores de mundos fant‡sticos y
fabulosos contadores; tienen una prosa gr‡fica, simb—lica, tanto oral como
escrita envidiable; tienen el don de hacer amena cualquier historia.
RecuŽrdese, por ejemplo, a Jesśs Merello y sus libros de cacer’as. ŔHabr‡ prosa
con m‡s donosura? Remem—rense los escritos de Agust’n Merello y sus art’culos
de cada d’a, en prosa necesariamente de urgencia, pero tan galana, almacenada
ya en las hemerotecas para perpetua memoria. AcordŽmonos de los sucedidos
contados, en cualquier tertulia, por Agust’n, JosŽ Ignacio, Luis, Seraf’n,
Estanislao o Paco Merello, que adquir’an la categor’a de obra literaria.
O
el propio Rafael, cuando yo le tiraba de la lengua y le ped’a que me contara
las juergas que, con la excusa de G—ngora, todos los del 27 oficiaban en Pino
Montano, el cortijo sevillano de Ignacio S‡nchez Mej’as, con Manuel Torre, al
cante, y Manolo de Huelva, a la guitarra... o imprevistos sucesos y ocurrencias
de Fernando Villal—n.
Los
Alberti y los Merello tienen el garbo natural de saber contar cualquier cosa.
Hablando normalmente, construyen una especie de maravillosa prosa poŽtica,
tocada de unas pizcas de fant‡sticos ingredientes que la hacen sublime. Hasta
cuando cuentan mentiras y trolas veniales.
En
La Arboleda, entran, salen y se adivinan beatos y
ateos, borrachines, estrafalarios parientes, seres angelicales, divertidos e
inocentes, mani‡ticos, tarumbas tarambanas, trasnochados, intransigentes,
liberales, radicales, mon‡rquicos, republicanos, pintores, escritores,
mujeriegos, malcasados, cŽlibes, curas, monjas, cazadores, papanatas,
surrealistas... AquŽl que quer’a ser caballo, o avutarda; o el que vio en la
sierra de San Crist—bal un ruise–or con cabeza de vaca; o el que se acostaba
vestido, con las manos dentro de los calcetines...
Sin
embargo, no cita Rafael en La Arboleda
–pero yo aqu’ la traigo, para salvarla del olvido–, a la prima
Mila. Milagros Merello, pintora, monja jer—nima de Santa Paula, a la fuerza,
por haberse ido de excursi—n con su novio a conocer el Mar Mediterr‡neo, y a la
que los varones guardadores de la doncella buscaron, encontraron y rescataron cerca
de Gibraltar. Sin mediar palabra, la metieron en el convento sevillano, adonde
’bamos, con Mari Lourdes Merello, a verla, ya envejecida, al locutorio, a la
sombra de las puertas de Niculoso Pisano y bajo el b‡culo de Sor Cristina de
Arteaga, abadesa y poetisa, hermana del Duque del Infantado y descendiente de
Don ę–igo L—pez de Mendoza, MarquŽs de Santillana. Mila Merello, monja a la
fuerza, como la del pliego de cordel:
Esta
es la monja traidora
que
a maitines se levanta
y
que dice cuando canta:
ÁQuiŽn
fuera casada agora!
No
la cita, pero en ŇDe un momento a otroÓ Ŕno es Ň... y a nuestra prima hermana
en el convento...Ó?
La
Arboleda es el paradigma de c—mo cuentan los
Alberti y los Merello cualquier cosa. All’, adem‡s, se me incit— al mimetismo
del modelo: a leer los Cantos Populares Espa–oles
de Rodr’guez Mar’n, el Cancionero de Pedrell y a Gil
Vicente... En sus obras descubr’ unas trovas que Žste śltimo dedica a un Felipe
GuillŽn, boticario p’caro de El Puerto de Santa Mar’a (nacido en 1492, muerto
en no se sabe quŽ a–o del siglo siguiente) lo que me produjo una gran alegr’a.
El
encendido fervor por lo popular que cre— en m’ la lectura de La Arboleda y de la primera poes’a de Alberti me convirti— en recolector de
romances y de canciones de la tradici—n oral, e hizo que yo confiscara a mi
padre de su biblioteca todos aquellos libros y, adem‡s, el Cancionero de Barbieri, la Antolog’a de poetas l’ricos castellanos de MenŽndez Pelayo, las obras de Fern‡n Caballero, el Romancero de don Agust’n Dur‡n, los Cantares
de Melchor de Palau, la Colecci—n de cantes flamencos de Dem—filo y alguna otra cosa m‡s. Todo aquello lo coloquŽ en mi
cuarto, en una rudimentaria estanter’a, sobre la que puse el letrero de "Biblioteca
Teubneriana de Leipzip", un nombre que se me qued—
pegado al o’do y que me gust— sin saber por quŽ. Y lo devorŽ todo el verano de
1960, en que cog’ unas fiebres tifoideas por comer ostiones crudos que me
tuvieron apartado de todos y postrado en cama.
Sin
digerir mis lecturas, aprendidas muchas cosas con alfileres, echando mano de
nuestras infancias, mis amigos y yo est‡bamos sobresaltados por cu‡nto ’bamos
descubriendo en la poes’a de Alberti.
Hasta
entonces, ver en letra impresa, en la obra de Rafael, volcado todo aquello, nos
sorprend’a. Pero no tuvimos conciencia de su originalidad, porque la entra–a de
sus poemas nos eran familiares.
Sin
embargo, Alberti no s—lo se recre— en la graciosa belleza de lo visto y
aprendido de o’do en su ni–ez. En los Madriles descubri— la nostalgia de su mar
y se le desencaden— la melanc—lica a–oranza del mar perdido que no le
abandonar’a nunca. En Madrid hall— el ambiente oportuno y el caldo de cultivo
que puso a tono su lira.
La
conferencia de Don Ram—n MenŽndez Pidal, en el Ateneo, el a–o 19, fue un
revulsivo que llam— la atenci—n de los nuevos poetas: los invit— a recrear la
primitiva poes’a castellana. El Centro de Estudios Hist—ricos, fundado por don
Ram—n, donde impart’an su saber AmŽrico Castro, Juli‡n Ribera, Tom‡s Navarro
Tom‡s, Federico de On’s...; la llegada de don Pedro Henr’quez Ure–a y la
aparici—n, en el 20, de su Versificaci—n irregular en la poes’a castellana; los consejos que llevaban a la Residencia de Estudiantes los alumnos
del Centro, D‡maso Alonso o Pedro Salinas; las insinuaciones de D‡maso a Rafael
sobre la lectura de Gil Vicente y del Cancionero Musical de Palacio; todo eso y la tranquilidad que le dio la convalecencia de una
enfermedad de pulm—n, de la que cur— en San Rafael de Guadarrama, lo hicieron
sentirse umbilicalmente unido a sus or’genes y a los or’genes de la poes’a
castellana. Y cambi— los pinceles por la pluma. Y se prend— de su ni–ez feliz y
de sus horizontes lejanos. Por eso la obra de Rafael es tan original –que original viene de origen–;
porque estŽticamente estaba conectada a sus principios. S—lo quien est‡
prendado de su estirpe y de su cuna, en suma, de sus or’genes, puede llegar a
ese grado de perfecci—n y de virtud.
Juan
Ram—n, en la carta reproducida en Marinero en tierra, ya lo dice:
"La
retama siempre verde de la virtud es suya. Con ella, en gr‡cil golpe, ha hecho
usted saltar otra vez de la nada el chorro feliz y verdadero. Poes’a popular, pero sin acarreo f‡cil: personal’sima; de tradici—n espa–ola, pero
sin retorno innecesario; nueva, fresca y acabada a la vez; rendida, ‡jil,
graciosa, parpadeante: andaluc’sima".
Y
es que en la poes’a de Alberti se percibe la frescura casi bot‡nica de los
cancioneros y los romanceros, que se llamaron Ramilletes, Florestas, Primaveras, Jardines, Rosas...
y surge, madura, en un poeta de tan pocos a–os, arrolladoramente nueva,
cautivadora, sin concesi—n al folklorismo, pero atenta a las tradiciones
recibidas, cr’pticamente presentes.
Tiene
encastrados en sus o’dos los ritmos y los recursos. Y los vierte como una catarata
de agua pura, siempre renovada. Reacciona contra la beater’a excesiva y
fan‡tica que rodea su ni–ez, pero convierte el hecho religioso en un
ingrediente estŽtico de gran ternura. Lo suyo es explayarse en los ecos de sus
ecos, en los resortes inculcados; se refocila en un continuo metisaca de claves
y cifras cr’pticas en que se adivinan sus principios; deslumbra con las
f—rmulas y con el uso los mecanismos por los que se mueve y sobrevive la
tradici—n oral y los regenera de ra’z. Recurre a las repeticiones, presentes en
el romancero y en los cancioneros de los siglos XV y XVI; a los quiasmos, ese
cruzado m‡gico de la poes’a popular; a los diminutivos, al vocativo tierno.
Esconde los verbos, los deja el’pticos, a gusto del consumidor, y se maneja con
el movimiento que le prestan los adverbios; usa la flora y la fauna
cancioneriles y aun las aumenta d‡ndoles un tono temporalmente nuevo y vivido:
las cochinillas de la humedad, las mariquitas de San Ant—n, las lombrices de
tierra, los caracoles, las cigźe–as, el cabritillo, la tortuga, los cangrejos
moros, la tar‡ntula..., el jard’n y los dondiegos, los miramelindos, las
malvalocas, el perejil, el culantrillo, los vilanos, los geranios... Se remansa
y se recrea en la ni–ez y en su paisaje y, aunque surque los campos de
Castilla, no lo har‡ con la tristeza congŽnita de Antonio Machado, ni con la
acritud presentida en Unamuno; que ser‡ "el alegre", como lo llama
Bergam’n, los ojos del alegre los que transfiguren los p‡ramos de Castilla,
trasunto hacia el mar del norte, el Cant‡brico, "el otro", su otro
mar, como lo llam— Salinas.
No
serŽ yo quien ponga etiquetas a las tendencias y movimientos. Las tienen
puestas por no se sabe quiŽn, imprecisas y acaso indefinidas.
De
Rafael Alberti se dice que es neopopularista, en sus primeros libros. JosŽ Luis
Tejada se inclina por afirmar que es neotradicionalista y lo conecta con la
tradici—n oral y escrita, que es cosa bien distinta. Porque el neopopularismo
es s—lo el ŇmanierismoÓ del arte popular.
Para m’ que no es, ni siquiera, una etapa de la producci—n albertiana.
Porque Rafael Alberti no es manierista del arte popular al modo de Augusto
Ferr‡n, de Salvador Rueda o de Manuel Machado, por citar a alguno.
Hasta
la muerte de Rafael, en toda su obra –y
en su conversaci—n–, se perciben destellos de esos sugerentes
condimentos que han adobado su infancia portuense. Pero hace no glosa, ni
plagio, ni mimetiza. Nada, en
Rafael, suena a pastiche. Ni cuando construye soleares renovadas y rebeldes en sus Coplas de Juan Panadero. Retoza en lo vivido, en Ňlo vivo lejanoÓ. Tarabillas, conjuros,
oraciones, ensalmos, canciones, pregones, villancicos, romances inculcados...
tienen en Žl un raro poder regenerador y posibilitador de la materia poŽtica.
Son sus poderes ocultos, y los saca de la chistera con la habilidad del
ilusionista. Sus para’sos perdidos, sus paisajes, son la v‡lvula de escape; su
re-evoluci—n es el rebusco entra–able en sus propias se–as. Y, como escribi—
JosŽ Luis Tejada, Ňsu musa mayor es la nostalgiaÓ.
Por
eso, lo dije y lo vuelvo a repetir: todo ese bagaje hace a Rafael Alberti un
poeta singular’simo, śnico, original. Porque s—lo el que est‡ prendado de sus
or’genes puede llegar a ser original. Las consecuencias y las secuelas de sus
buenos principios saltan a la vista.